Elías Manjarrez
La vida emerge de la organización de la materia.
La muerte también.
Entender por qué vivimos puede ayudar a comprender por qué morimos. Un tema que ha atraído la atención de filósofos y científicos, incluso de premios Nobel como Venki Ramakrishnan, quien en su libro Why We Die (Por qué morimos) nos explica la nueva ciencia del envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad [1].
Cabe mencionar que no pretendo hablar del libro de Venki, ya que sería un destripe (un “spoiler”) de su contenido. El Nobel visitará la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el 3 de diciembre de 2025 para presentar la traducción al español de su interesante libro y platicar sobre el tema [2].
En cambio, a modo de celebración de esta importante visita y como recurso literario de antítesis, aquí reflexiono sobre lo opuesto a la muerte: la vida misma.
Antes de responder por qué vivimos, recordemos los componentes materiales que sustentan la vida. Imaginemos el universo primitivo, aún sin vida, donde la materia, agrupada en cúmulos de átomos, se enlazaba en moléculas por fuerzas de atracción y repulsión.
En algún momento aparecieron estructuras ordenadas, como los cristales, o estructuras amorfas, como los gases. El intercambio de energía propiciado por la luz emitida por unos átomos sobre otros debió producir cambios de estado de la materia, de manera reversible o irreversible.
El premio Nobel de Química de 1997, Ilya Prigogine, propuso que la materia puede organizarse de manera espontánea en sistemas disipativos: estructuras que intercambian energía con su entorno para conservar su organización. Así, incluso antes de la vida, pudo haber existido orden en el caos [3].
Un ejemplo fascinante de organización disipativa espontánea es la reacción de Belousov-Zhabotinsky: una danza de iones en solución acuosa que alterna, con un ritmo, entre el rojo y el azul, como si fuera un reloj químico. Una metáfora, un presagio del ciclo sueño-vigilia de los seres vivos.
Cuando hablamos del origen de la vida, es imprescindible mencionar a Oparin, Haldane, Miller y Urey, quienes plantearon las primeras teorías sobre el tema. Que, aunque debatibles, nos dan una idea de que la vida pudo haberse originado a partir de componentes abióticos; es decir, de materia no viva [4].

Estos autores plantearon que las principales moléculas orgánicas simples que constituyen los ladrillos básicos de los organismos vivos, las células, se formaron a partir de un medio gaseoso y líquido primitivo en la Tierra.
Miller y Urey demostraron que era posible obtener aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas, mediante descargas eléctricas aplicadas a una mezcla de gases simples. Con ello, la frontera entre lo inerte y lo vivo se volvió difusa.
Sin embargo, estas teorías sobre el origen de la vida tienen sus oponentes, quienes sostienen que primero surgieron las moléculas de ácido ribonucleico (ARN), con la capacidad de replicarse y de proveer la información necesaria para la síntesis de proteínas. Hasta se ha propuesto que las moléculas necesarias para la vida pudieron haber llegado del espacio transportadas por meteoritos [5].
El ADN y el ARN son moléculas no vivas, pero su arquitectura explica con claridad el misterio de su replicación.
Estudios previos ya habían aclarado que el ADN está compuesto por bases nitrogenadas: adenina (A), timina (T), citocina (C) y guanina (G). Es interesante mencionar que Chargaff demostró que la cantidad de A siempre era igual a la de T y que la cantidad de C siempre era similar a la de G, por lo que se sugirió una organización de acople entre A y T y entre G y C. Estas propuestas de Chargaff fueron relevantes para que Franklin, Wilkins, Watson y Crick propusieran la organización de la doble hélice tal como la conocemos.
La cristalografía de rayos X es una técnica que utiliza la luz de rayos X para incidirla sobre una forma cristalina de la materia. Rosalind Franklin fue la primera en cristalizar el ADN y exponerlo a la luz de rayos X, con lo cual los átomos del cristal ordenado desviaron los rayos de luz, formando un patrón de difracción, lo que dio pistas sobre la estructura del ADN [6].
Pero ¿en qué consiste la cristalización? Es fácil visualizar la técnica si imaginamos cómo se forma un cristal a partir de sal de mesa, compuesta por moléculas de cloruro de sodio. De hecho, puedes hacer un cristal de cloruro de sodio mezclando un poco de agua con sal y dejando que la mezcla repose hasta que el agua se evapore por sí sola. Después de unas horas o días, podrás ver cómo se forman increíbles estructuras cristalinas que se “levantan” del recipiente y “dicen”: “¡aquí estoy!”
Venki, en su libro “La máquina genética” [7], nos explica de manera muy clara y amena cómo se pueden fabricar cristales de cualquier estructura proteica o de estructuras más complejas, que contienen ARN y proteínas, como los ribosomas. Una vez construidos estos cristales, se hace incidir la luz de rayos X generada por un sincrotrón para inferir su estructura. Venki usó un sincrotrón, cuyo haz de rayos X es más intenso que el de los tubos convencionales que usó Rosalind Franklin, lo que le permitió alcanzar una resolución sin precedentes.
El sincrotrón emplea un acelerador de partículas para acelerar electrones a velocidades cercanas a la de la luz, que se mantienen en circulación en un anillo mediante potentes campos magnéticos. Cuando los electrones cambian su dirección, controlada por los imanes, emiten luz de rayos X de forma tangencial a su trayectoria en el anillo, como cuando haces girar una piedra ajustada en el extremo de una cuerda y esta escapa de forma tangencial.
Venki obtuvo el premio Nobel de química en el 2009 por sus descubrimientos sobre la estructura y la función de los ribosomas, encargados de la producción de proteínas, mediante variantes de estas técnicas de cristalografía de rayos X. Esto nos recuerda que muy a menudo el uso de la luz ha dado lugar a grandes descubrimientos, merecedores de muchos premios Nobel.
Volvamos al tema. El ADN se replica a través de su doble hélice, lo cual, junto con el ARN, puede ayudar a dar instrucciones para la síntesis de proteínas en las células. La secuencia lineal y específica de las bases nitrogenadas define la geometría del código genético. ¡Así vemos que una forma de organización de doble hélice de la materia es esencial para que la vida pueda emerger!
Antes de la fusión del ADN de las dos primeras células progenitoras de nuestra mamá y de nuestro papá, ya había materia organizada en el óvulo: cinco tipos de bases nitrogenadas, 20 tipos de aminoácidos y ribosomas.
Las bases nitrogenadas forman parte del ADN y del ARN, y los aminoácidos son los bloques que constituyen las proteínas. Los aminoácidos son compuestos moleculares que contienen un grupo amino, con átomos de nitrógeno e hidrógeno, y un grupo carboxilo, con átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno. Estos también contienen una cadena lateral llamada grupo R formada por alguno de los mismos átomos o por átomos de azufre, lo que les confiere una identidad.
Es revelador que el ADN y el ARN también estén formados por esos átomos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, además de por un tipo de azúcar, la desoxirribosa o la ribosa, y por el fósforo. Es sorprendente que, con tan pocos tipos de átomos en el ADN, el ARN y los aminoácidos, la maquinaria de la vida pueda funcionar. De su combinación surgen todas las proteínas que nos componen.
Aquí es indispensable hacer una pausa para explicar qué es una proteína, ya que muchas veces se minimiza su importancia y se cree que es solo un alimento que nutre, pero no solo eso: las proteínas se organizan en microtúbulos y microfilamentos que constituyen nuestros músculos.
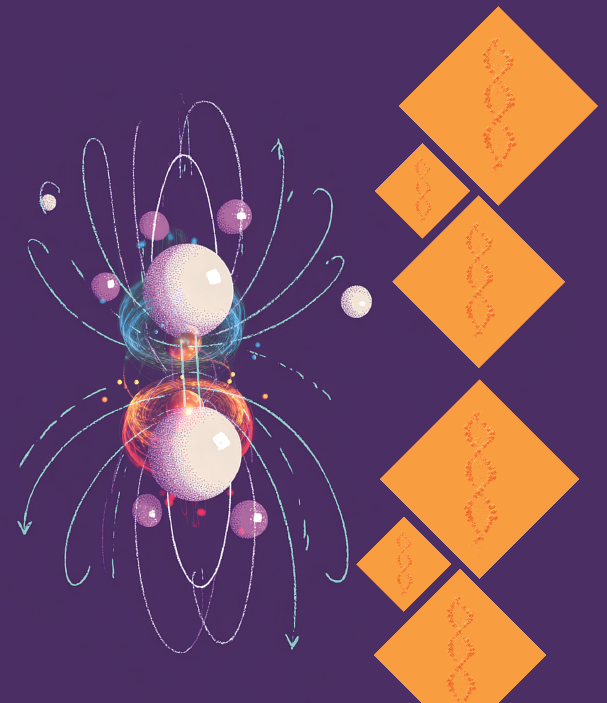
Los huesos contienen colágeno, que aporta un armazón proteico a su estructura. La queratina y la elastina recubren nuestra piel; las opsinas captan la luz y nos permiten ver; los canales iónicos facilitan la comunicación entre neuronas. Y así podríamos continuar con una gran lista de proteínas que dan estructura a nuestro cuerpo y le permiten funcionar.
Pero lo más importante es que las proteínas están compuestas por aminoácidos. Estos se unen en largas cadenas con secuencias específicas que determinan la identidad y la estructura tridimensional de cada proteína.
En resumen, la gran diversidad que vemos en la naturaleza se debe a la combinación estructural de unos pocos tipos de átomos: nitrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno y azufre. Eso quiere decir que es la forma tridimensional en que esos átomos se combinan para formar aminoácidos y, en consecuencia, proteínas, lo que genera la diversidad de la vida. ¡Es como en el lenguaje, donde un abecedario con pocas letras puede construir un mundo de palabras!
Somos un lenguaje de átomos organizados de manera particular. Somos “letras” organizadas, comunicación ancestral dictada por nuestro ADN, el ARN y la maquinaria productora de proteínas: los ribosomas.
Podemos intuir que la “organización” de la materia es la que produce la vida que conocemos más que la propia existencia de sus componentes. Esto resulta claro cuando vemos que los átomos no son entes vivos por sí solos. ¿Entonces la vida es más un proceso de organización que de componentes?
En este sentido, ¿Es posible que en el universo se formen otras bases de nucleótidos similares al ADN, en las que las instrucciones dictadas generen otros tipos de proteínas o constituyentes? Esta pregunta, que, a mi parecer, es bastante profunda, se la planteó el grupo de Steven Benner en el 2019, en un artículo en Science [8], y, con mayor precisión, en el 2025 [9].
Para responder afirmativamente a esta pregunta, en 2019 Steven Benner y su equipo ampliaron el alfabeto genético de cuatro a ocho letras. Así nació el ADN hachimoji, ocho letras en japonés, que incluso permitió sintetizar su propio ARN. Además de las cuatro bases naturales (adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C)), incorporaron cuatro bases sintéticas nuevas, P, B, S y Z, que se enlazan en las formas P con Z y B con S [8].
En un estudio reciente del mismo grupo de Benner, publicado en la revista Nature en agosto de 2025, se demostró que los cuatro nucleótidos sintéticos: P, B, S y Z son suficientes para formar una doble hélice darwiniana por sí solos, por lo que los denominaron ADN ALIEN o antropogénico [9].
Es increíble que esta doble hélice de ADN ALIEN tenga la capacidad de replicarse y dar instrucciones para formar nuevas proteínas y, con ello, nuevas formas de vida, lo que plantea serios problemas éticos a los que tendremos que enfrentarnos, como ha ocurrido con el nacimiento de la inteligencia artificial.
¿Qué pasaría si la biología sintética se uniera a la inteligencia artificial para crear seres vivos con ADN ALIEN darwiniano? ¿Nos enfrentaríamos a una feroz lucha darwiniana como la de las especies que nos precedieron? Es escalofriante, ¿no crees?
Podemos imaginar que este avance tecnológico del ADN ALIEN, publicado en Nature hace apenas dos meses, constituye un gran avance conceptual sin precedentes. Plantea una nueva forma de entender la vida, mostrando que la “organización” es tan relevante como los componentes, lo que amplía la posibilidad de que la vida pueda existir en otras regiones del cosmos a partir de otros constructos atómicos.
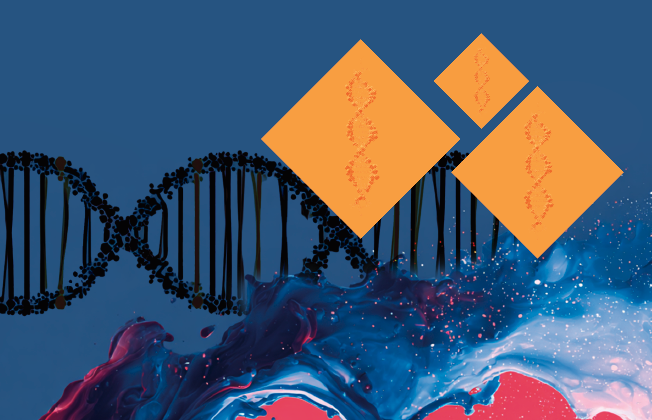
Otra reflexión que podemos hacer es que, gracias al alfabeto del ADN, la naturaleza biológica nos habla en miles de dialectos en todo su esplendor. Desde las hierbas que desafían la sequía en las carreteras, los insectos y las aves que escuchamos al atardecer en los bosques, hasta el bullicio de los humanos en los mercados, todo manifiesta el gran impulso a vivir.
Esto nos recuerda que la materia inerte también manifiesta su gran impulso de existir, aunque no posea ADN. Veámoslo en la fuerza de los mares o en el ímpetu del sol y el viento. Me gusta imaginar que el impulso de adquirir una forma de “organización” es lo que define una dualidad de la materia: la que vive y la que solo existe.
Esta visión, en cierto modo, es similar a la filosofía de Schopenhauer, quien en su libro “El mundo como voluntad y representación” postula que el mundo que percibimos es una mera representación de una realidad regida por una “voluntad” de las leyes físicas naturales, irracional e insaciable que impulsa todo [10]. El impulso de la materia a vivir o a existir, del que hablo, podría explicarse, en parte, por esta filosofía.
Regresando al tema, hay una gran diversidad de formas de vida y, a final de cuentas, es el entrecruzamiento del ADN de las células progenitoras el que determina su supervivencia, como si la información que transportan tuviera la “voluntad” de persistir por siempre.
Richard Dawkins, en su libro El gen egoísta, propone que el ADN “busca” su propia supervivencia y que los organismos son simples “máquinas” de replicación. El egoísmo del ADN es una metáfora que Dawkins usó para describir la tendencia del ADN a maximizar su propia supervivencia, asegurando la perpetuación de sus copias mediante la lucha darwiniana en la evolución [11].
La obtención de los 20 tipos de aminoácidos del pez más chico permitirá que el pez más grande sobreviva y utilice dichos aminoácidos para replicarse en las nuevas generaciones. Es como si solo fuéramos unas cajas de ADN, guiadas por su impulso de perpetuarse, sin considerar las consecuencias.
Desde esta perspectiva, podemos preguntarnos: ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué venimos a este mundo? Una respuesta algo áspera sería que nosotros no venimos con algún propósito; viene el ADN, que nos emplea como instrumentos para cumplir su propósito: seguir una ley de propensión replicadora de una gran fuerza.
Pero seamos optimistas, ya que somos humanos y tenemos conciencia. Me gusta imaginar que somos pasajeros privilegiados de un medio de transporte: nuestro cerebro y nuestro cuerpo, que podemos controlar, y que, como premio, tenemos acceso a un mundo biológico que el ADN construyó para nosotros a lo largo de millones de años de evolución.
Nuestra conciencia es el pasajero de primera clase que viaja en estructuras que el ADN le construyó. No importa que vivamos en un paréntesis muy breve respecto a la eternidad, en el que hay otras formas de organización de la materia, como la muerte misma.
¿Y por qué la muerte también es otra forma de organización de la materia? La respuesta es que, cuando morimos, comienza un proceso de descomposición de las células, impulsado por enzimas y bacterias; con el tiempo, las bacterias también mueren o se reproducen, y los átomos se reorganizan e integran en el ecosistema. Los componentes de nuestro cuerpo más resistentes a la desorganización, como el cráneo, resisten más tiempo. Y si las condiciones climáticas lo permiten, a veces pueden fosilizarse.
La fosilización es un proceso natural interesante, en el que los restos óseos del cráneo pueden preservarse en la corteza terrestre durante miles o millones de años. En este proceso hay una sustitución gradual de la materia orgánica original del hueso por minerales que se infiltran a través de sus poros, lo que hace que el hueso se vuelva más denso y resistente, aun cuando todo el hueso original se pierda.
Estas reflexiones me impulsan a escribir algo que refleja la visión de nuestra cultura mexicana sobre la vida y la muerte, así como su sincretismo:
Aliteración
Como una aliteración
tu cielo óseo
quiso quedarse
para iluminar
el vacío que dejaste
Bóveda de tus pensamientos
eco de tus secretos más ocultos
Caverna en vigilia
a la espera de tu retorno
como un perro fiel
que espera a su amo
tras su partida
Terror de los ajenos
amiga del maíz
de color humilde
de color de roca
Materia que se erige como pirámide hueca
labrada por el sol
como piedra lunar
iluminada por el fuego de tu cultura

Después de todo, al morir, la materia, en forma de átomos, y la energía que se disipa permanecen como en una aliteración que resuena; no se desintegran, solo se transforman. Los átomos siguen en este mismo universo y en el recuerdo consciente y amoroso de los pasajeros de primera clase que aún no nos hemos ido, y que aún viajamos en esas estructuras que el ADN nos regaló. Así, de la química a la conciencia, todo se ordena en un mismo impulso: existir para comprender por qué vivimos.
Referencias:
[1] Ramakrishnan, V. (2024). Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality. William Morrow, HarperCollins Publishers.
[2]https://viep.buap.mx/divulgacion/sites/default/files/Documentos/Conferencias/Venki_Ramakrishnan-porque_morimos.pdf
[3] https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1977/prigogine/facts/
[4]https://www.britannica.com/science/Oparin-Haldane-theory
[5]https://www.nature.com/articles/s41467-022-29612-x
[6] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37100935/
[7] Ramakrishnan, V. (2020) La máquina genética. Editorial Grano de Sal. ISBN-13: 978-6079899448
[8] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30792304/
[9] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40770181/
[10] Schopenhauer, A. (1819) El mundo como voluntad y representación. Madrid, Fondo de Cultura Económica (2 tomos): Traducción de R. Aramayo (2000).
[11]https://durmonski.com/book-summaries/the-selfish-gene/
ELÍAS MANJARREZ
Profesor investigador titular, responsable del laboratorio de Neurofisiología Integrativa del Instituto de Fisiología, BUAP. Es físico de formación, con maestría en fisiología y doctorado en neurociencias. Obtuvo su doctorado en el departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav.
Sus líneas de investigación están enfocadas a entender propiedades emergentes de ensambles neuronales en animales y humanos. Es pionero en el estudio de la resonancia estocástica interna en el cerebro, la propagación de ondas en ensambles neuronales espinales, la hemodinámica funcional de las emociones, así como de los mecanismos neuronales de la estimulación eléctrica transcraneal. Recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del CONCYTEP y ha recibido el premio Cátedra Marcos Moshinsky. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.



