Mario de la Piedra Walter
“Si no volvemos a dormir, mejor”,
decía José Arcadio Buendía, de buen humor,
“así nos rendirá más la vida”.
Gabriel García Márquez
En cien años de soledad, la novela transgeneracional de Gabriel García Márquez, Úrsula presiente el destino trágico que envuelve a su familia. Cuando nace un nuevo miembro, revisa primero su parte trasera con temor de encontrar una cola de cerdo. Si bien sus hijos no muestran el estigma de la relación con su primo, José Arcadio Buendía, heredan de su padre las extravagancias.
“‘No tienes de qué quejarte’, le decía Úrsula a su marido. ‘Los hijos heredan las locuras de sus padres’”.
Al domingo siguiente de esta conversación llega a casa de los Buendía —de manera inesperada— un nuevo miembro de once años: Rebeca, que solo entiende la lengua de los indios y se llena la boca con la tierra húmeda del patio. Al poco tiempo se integra a sus demás hermanos y deja de comer tierra. Una noche, Visitación, una india guajira que llega junto con su hermano a Macondo y vive con los Buendía, encuentra a Rebeca despierta en el mecedor. Sus “ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad” le revelan los síntomas de la enfermedad que devastó a su aldea y de la que viene huyendo: la peste del insomnio.

Los habitantes de Macondo, en un principio, no parecen alarmarse. José Arcadio, uno de los fundadores del pueblo y esposo de Úrsula, se ríe ante lo que considera supersticiones de los indígenas. Visitación le advierte que a la vigilia incesante le acompaña la pérdida de la memoria. Que primero se borran “los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, y por último la identidad de las personas y aun la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado”. Al cabo de varias semanas, Jose Arcadio se encuentra una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir. “Los niños también están despiertos, dijo la india con su convicción fatalista. Una vez que entra en la casa, nadie escapa la peste”.
Los primeros días se alegraron de no poder dormir, y trabajaron tanto que pronto no tuvieron nada más que hacer. Para combatir el olvido, marcaron cada objeto con su nombre. La victoria fue parcial, pues con el pasar de los meses olvidaron su utilidad y tuvieron que escribir también las instrucciones para usarlos. Los valores de la letra escrita, sin embargo, se esfumaron de su mentes al poco tiempo. Pronto, fueron incapaces de nombrar sus sentimientos. Al olvidar su pasado, los pobladores recurrieron a la lectura de cartas para reconstruirlo. Así habitaron un presente de causas inventadas y un futuro indeterminado. Cuando Melquíades —el gitano itinerante y amigo de José Arcado Buendía— regresó a Macondo, se encontró con un pueblo de caminantes sin memoria. Con una poción, el alquimista devolvió a los habitantes el sueño y la cordura.

La peste del insomnio en la novela anticipa, por casi veinte años, una enfermedad identificada en 1986 y que parece producto de la ficción: el insomnio familiar letal. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa bastante rara, de la que se han descrito poco más de cien casos, predominantemente en Europa y Asia. Como su nombre lo indica, se presenta en familias de manera hereditaria (autosómico dominante) por la mutación del gen de proteína priónica (PRNP), lo que conlleva a la producción deficiente de una proteína conocida como prion. Cuando esta proteína deficiente (mal plegada) se acumula en el cerebro, provoca la pérdida de neuronas, lo que en estados tardíos le da un aspecto esponjoso. Pertenece a un grupo heterogéneo de patologías conocidas como encefalopatías por priones, que afectan tanto a humanos como a otros animales, y que incluyen la enfermedad de Creutzfeld–Jakob, la enfermedad de Huntington y –de forma adquirida por consumir carne contaminada– la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas.
En el insomnio familiar fatal, la estructura cerebral más afectada es el tálamo, responsable de integrar la información motora y sensitiva, así como el tallo cerebral, que regula el estado de vigilia a través de una red neuronal conocida como como sistema activador reticular ascendente (SARA). Conforme avanza la enfermedad, otras áreas cerebrales se ven afectadas como los lóbulos parietales, temporales y frontales.
Su síntoma cardinal, el insomnio, es el primero en manifestarse ya en la edad adulta (promedio de cincuenta años). Los individuos presentan dificultades tanto para quedarse dormidos como para mantener el sueño. Conforme la enfermedad progresa, el insomnio se vuelve más severo. Además, los sueños vívidos son muy comunes junto con las ensoñaciones cuando se está despierto. Las personas afectadas muestran un trastorno del sistema autónomo como presión arterial alta, frecuencia cardiaca y respiratoria elevada (taquicardia y taquipnea), lacrimación, sudoración y disfunción sexual. Después de varios meses comienzan a ver doble y presentan dificultades para caminar (ataxia). En estadios avanzados sufren de alucinaciones, problemas de atención, paranoia, pérdida de la memoria a corto plazo y delirio. La etapa final de la enfermedad se caracteriza por un deterioro cognitivo abrupto hasta que la persona es incapaz de hablar o moverse voluntariamente. Sin excepción, el desenlace es fatal, con una sobrevida promedio de dieciocho meses.

El diagnóstico es clínico, aunque se apoya de otras herramientas como la polisomnografía, el electroencefalograma, el estudio del líquido cerebroespinal y pruebas de imágenes. Todo individuo con sospecha de insomnio familiar fatal requiere de pruebas genéticas para determinar si posee una variante patológica del gen PRNP. Hasta el momento no existe una cura, pero estudios in vitro y en animales han revelado resultados prometedores utilizando inmunoterapia.
Melquiades, que había regresado de la muerte porque no soportaba la soledad, cura a los habitantes de Macondo con uno de sus menjurjes. Pese a sus habilidades místicas, ninguna pócima o invento podrían hacer frente al destino funesto de la familia Buendía y del pueblo de Macondo. Como en el insomnio familiar fatal, la tragedia es dictada por un golpe de dados irreversible. Igual que en las encefalopatías por priones, Macondo está condenado a la repetición de errores hasta el suspiro final del último habitante.
Al concluir de la novela, en un Macondo despoblado y polvoroso, Aureliano Babilonia —el último descendiente de los Buendía— descubre los pergaminos de Melquiades. Descifra en ellos el hado de Macondo y su familia, vaticinado por Melquiades hace cien años. Mientras un ciclón desgarra los remanentes de la casa, Aureliano Babilonia se lee a sí mismo en ese cuarto escudriñando los papeles en busca de su destino. En el último verso comprende que, al terminar la lectura, lo que queda del pueblo será arrasado por el viento y desterrado de la memoria de los hombres, “porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.
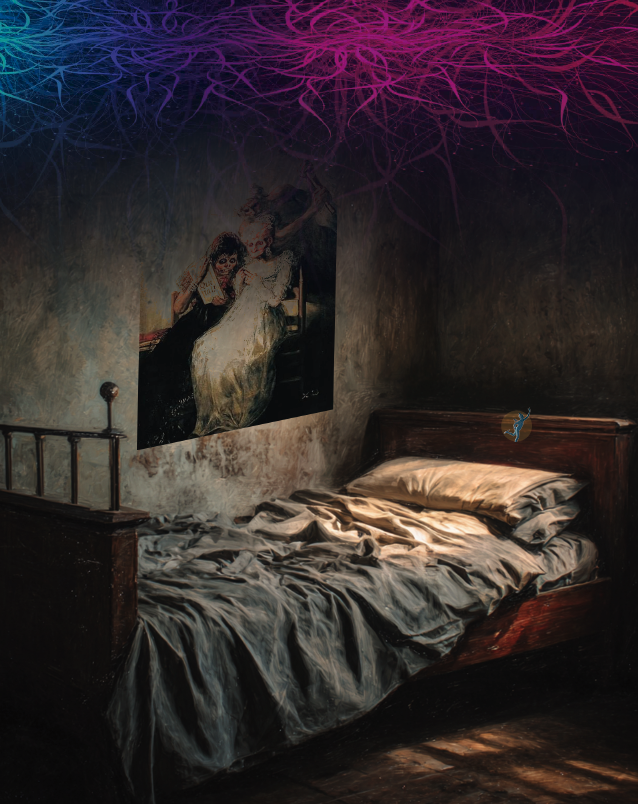
*Mario de la Piedra Walter
Médico por la Universidad La Salle y neurocientífico por la Universidad de Bremen. En la actualidad cursa su residencia de neurología en Berlín, Alemania. Autor del libro Mentes geniales: cómo funciona el cerebro de los artistas (Editorial Debate, Barcelona, 2025).



