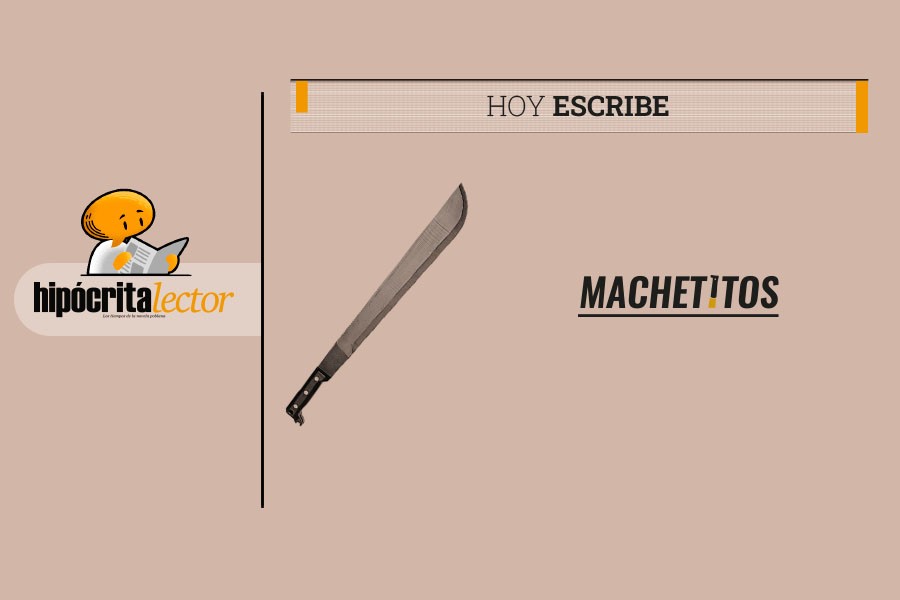Si bien en política nadie está tan vivo y nadie está tan muerto, cuando son tiempos de definiciones en una sucesión del poder, hay un axioma inevitable: quien gana, gana todo; quien pierde, pierde todo. La historia de las sucesiones en la gubernatura de Puebla permite observar dos escenarios para el perdedor: el olvido o la locura. Ahí están los casos de José Luis Hernández y Germán Sierra Sánchez, a quienes el brillo que alguna vez los acompañó se fue opacando inmisericorde tras perder la carrera. Ambos, hay que decirlo, intentaron relanzar —sin mucho éxito— su carrera política y, al final, optaron por el ostracismo de la iniciativa privada o cargos menores de la burocracia. El otro caso —digno de todo un análisis freudiano— es Javier López Zavala. Pese a ser impuesto como candidato, fue el encargado de llevar a su partido a su primera derrota en 80 años de gobiernos priistas en Puebla. ¿Qué pasó después con el chiapaneco? Sobrevino la locura. En su soberbia nunca aceptó que la derrota fue producto de haber perdido el piso de la realidad, de ahí que fue más fácil echarle la culpa a su padre político y a su partido. En un evidente Síndrome de Estocolmo, se convirtió en uno de los operadores del morenovallismo con la vana idea de que, aniquilando a los priistas, resurgiría como la mejor opción para conducir el PRI y ganar la guerra electoral. Su obsesión por el poder y la gubernatura lo acompañaban todo el tiempo como una daga ardiente clavada en el pecho. Hoy, el marinista se encuentra preso en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez por el presunto feminicidio de la madre de su hijo, la activista Cecilia Monzón. Todavía hasta la pasada elección de 2018 pretendía ser candidato a la gubernatura y a sus más allegados juraba que algún día lo lograría. La realidad, ya se vio, fue más contundente que la locura que lo atenazó.