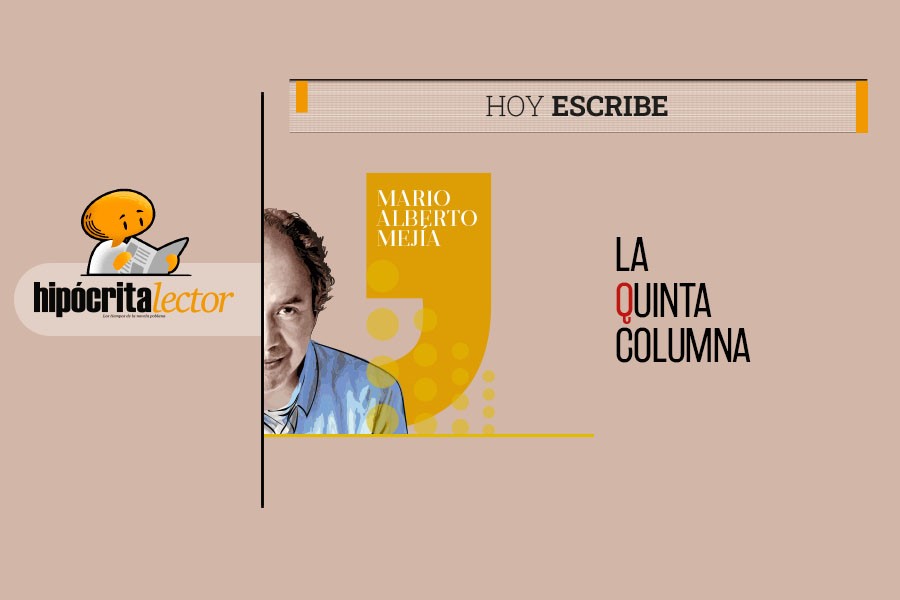Un día de abril de 2021, Aurora Sierra y yo nos fuimos a comer al Grand Central sin conocernos ni haber hablado nunca.
Cuando salimos de ahí supe que había estado con una mujer académicamente impecable y, quién lo dijera, lectora inteligente de Hannah Arendt y de su gran clásico: La banalidad del mal.
(Tengo un severo problema: desconfío de quienes no beben y quienes no leen).
Acostumbrado a sentarme con toda clase de políticos durante décadas, supuse antes del encuentro que Aurora sería la clásica aspirante a un cargo de elección popular: con muchos sueños y escasa articulación verbal.
También descubrí en ella ese aire de perversidad imprescindible en la política.
No se puede hacer carrera desde la ingenuidad y la ignorancia.
Menos aún, desde el territorio de los “es de que” y los “este… este… ¿co se llama?”.
Los días que vinieron me tocó ver una aventura electoral exprés.
Aurora quería ser candidata por el PAN sin la mojigatería y la doble moral de los panistas.
La vi decidida, sin embargo, a imponerse.
Y vaya que lo logró.
Desafió a todos, y la cubrieron de obstáculos.
Saltó uno por uno.
Me sorprendió que llegara viva al final del proceso interno.
Luego entendí por qué la habían dejado pasar.
En su distrito enfrentaría a un señor apellidado Belmont, de Morena, que presumía cercanía con Claudia Sheinbaum.
(Ese tal Belmont pasó finalmente sin pena ni gloria por Puebla).
Con esas credenciales (después supe que eran falsas), los panistas veían improbable un triunfo en dicho distrito con cabecera en Cholula.
Por eso la dejaron pasar.
Sus enemigos la querían muerta políticamente.
La llenaron de injurias en las redes.
Fueron a Sinaloa, su tierra, a remover escombros familiares.
Publicaron esos escándalos en Puebla.
Y todo eso plagado de mentiras y calumnias.
La vi resistir todo con una valentía inusual.
No le hicieron daño alguno los ácaros de la política.
Cuando me dijo que el señor Belmont ya no iría, y que en su lugar su opositor sería un tal Pablo Salazar Vicentello, le dije a bocajarro: “Felicidades, querida diputada. ¡Ya ganaste!”.
No entendió mis palabras.
Le expliqué la gran historia:
Salazar había participado en una conspiración para inyectarle miel a Miguel Barbosa Huerta en 2019.
En consecuencia: era enemigo probado del entonces gobernador.
Las cosas se dieron como se las comenté: el gobernador movió las fichas —poderosísimas— y Salazar perdió ante Aurora.
Lo demás lo sabemos todos:
Ya como diputada local hizo un trabajo esplendoroso, empujó iniciativas notables y se ganó el respeto de la clase política local.
Su muerte —súbita— me dolió en el alma.
A sus 37 años de edad, estaba en el mejor momento de su vida.
Poco antes de morir bajo una lluvia de infartos —¡nueve en total!—, Aurora perdonó a su expareja y firmó un documento que permitió su salida del penal de San Miguel.
Esa generosidad la honra.
En este tiempo de canallas, actos como el suyo nos permiten ver que hay luces entre tanta oscuridad.
Aurora deja dos hijos en manos de su amorosa abuela.
Su muerte le quita dos cosas: la posibilidad de seguir construyendo una carrera política doblada de académica, y un pasión brutal por la vida.
Cuando me enteré de su muerte —a través de un tuit de mi querido Ciro Calderón— me quedé callado.
No supe qué decir.
Cuando reaccioné, tracé estas líneas en su memoria:
Qué triste el fallecimiento de Aurora Sierra.
No tengo palabras. No tengo musgo. No tengo ni siquiera flores para su muerte.
Sólo tengo a la mano unos versos de Jaime Sabines:
Morir es retirarse, hacerse a un lado,
ocultarse un momento, estarse quieto,
pasar el aire de una orilla a nado
y estar en todas partes en secreto.
Morir es olvidar, ser olvidado.
Descanse siempre en paz.