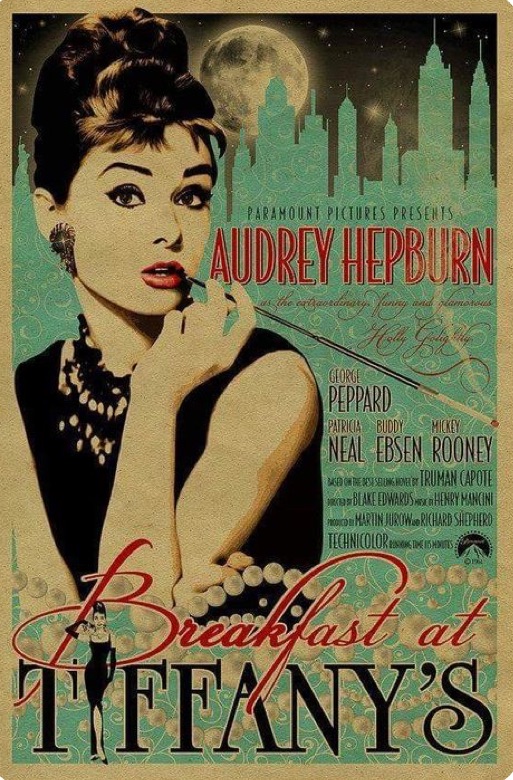Esta columna no habla de política ni de nota roja (tampoco de El Toñín)
En los años sesenta los periódicos eran eternos.
Mi abuelo, que era historiador, abría su Excélsior a las diez de la mañana en su oficina de la Recaudación de Rentas de Huauchinango.
A eso de las once, lo dejaba un momento para atender algunas diligencias.
Lo volvía a abrir en su casa de Morelos 28 a las dos y cuarto de la tarde, en el comedor, enorme, que hacía una combinación delirante con la cocina. Hacia las siete de la noche, por fin terminaba de leerlo.
¿Qué leía primero?
La sección editorial, en la que escribían, entre otros, José Muñoz Cota, Javier Barrios Sierra y Jesús Reyes Heroles.
(Él mismo llegó a publicar artículos en aquel Excélsior).
Luego pasaba a la sección internacional, donde leía que los vientos de la democracia corrían por la Unión Soviética, aunque esos vientos terminaban chocando contra los tanques rusos.
Era tan voluminoso ese Excélsior que los marchantes que dormían en el portal Juárez en espera del tianguis de los sábados lo utilizaban como cobija para cubrirse del frío de la sierra.
Los periódicos han cambiado mucho.
El papel ha quedado en desuso.
Ya nadie tarda horas en leerlos.
Tampoco hay quien los use de cobijas.
Las moscas, faltaba menos, ya no se matan a periodicazos solamente.
Lo que no ha cambiado es la relación entre el lector y el periodista.
Hay plumas que el lector sigue a todos lados.
Hay otras, prescindibles, que no provocan ni lloviznas.
He sido enemigo jurado del lugar común durante décadas.
No concibo cómo alguien quiere frasear el mundo con tópicos que de tanto usarse terminan por no decir nada.
El lugar común del tipo “crónica de un destape anunciado” (o sus similares) es la muerte del periodismo.
Pero, como en todo, hay quienes siguen recurriendo a los estereotipos regularmente.
Y hay otros que, a falta de oficio, o de lecturas, han hecho de las aplicaciones de Inteligencia Artificial su cómodo reducto.
Varias veces he hecho la prueba para saber quiénes recurren a la IA para escribir sus columnas.
Corto un párrafo, lo meto en el ChatGPT y de inmediato aparece la prueba inapelable de que su autor no es el que lo firmó.
Hace poco, una amiga experta en la caza de falsarios de la IA me dijo que una buena parte de las columnas que aparecen día con día son hijas de Grok o de ChatGPT.
Es decir: hijas de nadie o hijas de la Nada.
Escuché al escritor barcelonés Eduardo Mendoza (autor de la Ciudad de los Prodigios) hablar desde sus ochenta años —en la más reciente edición de la FIL de Guadalajara— con una lucidez pasmosa, cuajada de la ironía que lo ha acompañado a lo largo de su vida.
Y lo hizo sin leer una sola palabra.
(Sólo leyó una cita de El Quijote).
En una hora trazó el mapa cultural de Barcelona con una memoria alucinante.
También escuché a Jorge F. Hernández en la misma feria del libro.
Y aunque éste también vive en la cocina de la ironía, su charla careció de la lucidez de Mendoza, Premio Princesa de Asturias 2025.
En su afán de querer ser Jorge Ibargüengoitia terminó metido en un baúl de chistes para tías solteras.
También escuché a Serrat, y confirmé que es mucho mejor cantando que hablando.
Todo esto viene a cuento porque cada año, por estas fechas, hago un pacto de amor con el lenguaje.
Y le prometo, a ciegas, que no caeré en el lugar común aunque tenga que escribir, por necesidad, una columna rápida, o urgente, como los tiempos lo piden.
Esta columna sella, pues, ese juramento anual, mismo que vengo haciendo desde hace casi treinta años.
Sea comprensivo el hipócrita lector.