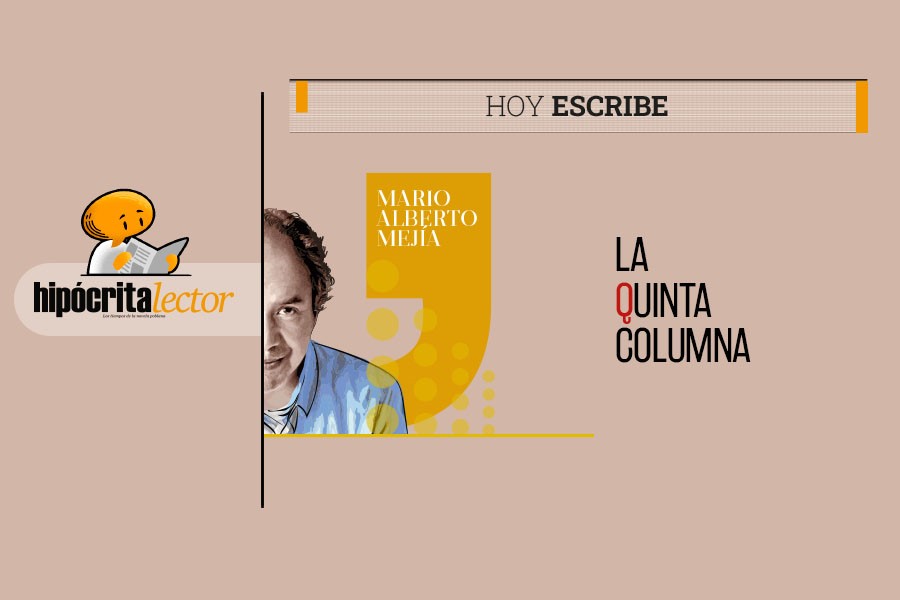Cada vez que muere un hombre bueno, el mundo se va haciendo un lugar definitivamente más pequeño.
Un lugar ciertamente inhóspito y poco habitable, donde la envidia y el ninguneo tienen su reino.
Don Moisés Romero Beristain enfrentó a la maledicencia de su tiempo con una actitud francamente envidiable.
¿Qué le regateaban y envidiaban los eternos enemigos camuflados en el rostro de una aparente cortesía?
Su talento, pero también su gran memoria: una memoria en la que cabía un mundo organizado en leyes y decretos.
Una memoria generosa en la que habitaban constituciones, opiniones de juristas, y eso que se llama jurisprudencia.
Pero don Moisés no fue nunca un burócrata de la justicia.
Menos aún, un amanuense disciplinado y obediente.
El tufillo de la academia —a donde van a morir los dinosaurios y los elefantes— no lo contaminó, pese a que su sabiduría provenía de ese mundo ligeramente húmedo y polvoso.
Nuestro personaje era un hombre bueno y feliz, dueño de esas armas aparentemente domésticas, pero vitales.
Armas, pues, cruciales en la madurez y en la escalera de la vida.
Esa escalera, don Moisés la subió como se deben subir las escaleras: con emoción, pero sin prisa.
Y más: con la parsimonia de la que tan necesitada está la vida pública de este país.
Lo conocí a través de Alejandro Romero Carreto, su inteligente hijo, que es dueño también de una generosidad esculpida lentamente.
Sin prisas.
Tal y como lo aprendió de su querido padre.
Fuimos a comer los tres, y la charla fue una lección de sabiduría y de humildad.
Don Moisés no buscaba apabullar a quien tenía enfrente con su conocimiento desbordado.
Era generoso y discreto: mesurado.
Tal y como suelen serlo los pocos sabios de la comarca.
Estaba enterado de todo, pero dosificaba sus puntuales opiniones: un talento escaso en las conversaciones de esta época.
Algo más: escuchaba con una atención poco común: un ejercicio igualmente escaso en nuestra vida pública.
La charla, como toda buena charla, tuvo vino, comida y generosidad.
Salí con ganas de repetirla pronto.
Ya no nos fue posible.
Hace unos días, don Moisés cruzó hasta la otra orilla con la misma sabiduría y discreción que tuvo siempre: falleció mientras dormía.
Un epitafio sencillo será el mejor recuerdo de su vida: hizo el bien mientras vivió.
Que descanse siempre en paz.
Ya lo alcanzaremos en algún momento.