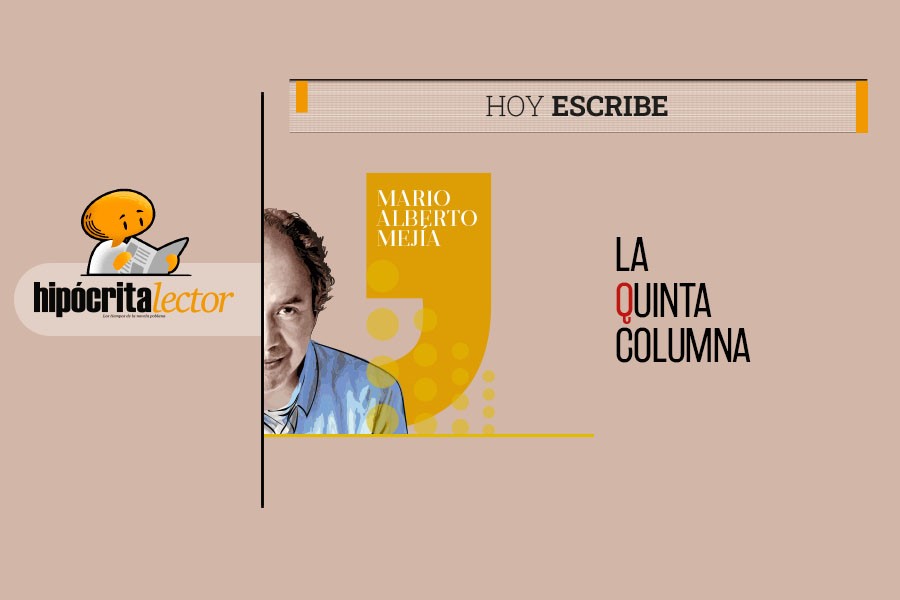Este domingo, durante la marcha que encabezó, el presidente López Obrador estaba en una plenitud similar a la de dos momentos centrales de su vida:
Cuando enfrentó (y derrotó) el desafuero promovido por Fox y sus esbirros, y cuando ganó la Presidencia de México.
Sus saludos lo decían todo.
La mano izquierda levantada en alto era el símbolo de una felicidad que no cabía en el cuerpo.
Una felicidad de esas que se desbordan.
Las imágenes transmitidas desde un helicóptero por Foro TV mostraron, es cierto, la desorganización brutal de la marcha, pero, sobre todo, la euforia de la gente que quería ver y tocar a su presidente.
Se dice fácil.
No lo es.
En el cuarto año de sus mandatos, los últimos presidentes de México estuvieron prácticamente exiliados en Palacio Nacional.
La caída de sus números en las encuestas reales —cada vez más escasas— ya reflejaban el ocaso que vendría.
La guerra perdida de Felipe Calderón lo llevó a irse metiendo, conforme avanzaba el sexenio, en el síndrome Mario Marín.
Es decir:
De día hacía una gira y pronunciaba algún discurso, y a eso de las tres de la tarde mataba el día con una comida que se extendía muy cerca de la madrugada.
Comida con alcohol para matar la pena.
¿Cuál de todas?
La de cargar un sexenio ignominioso.
Marín lo hacía con sus incondicionales y aplaudidores en Casa Puebla.
Calderón, en Los Pinos.
Sus cercanos comentan cómo los sacaban casi cargando de los comedores.
Ninguno de ellos, por supuesto, hubiese podido encabezar una marcha con las características de las de este domingo.
¿Y qué decir de Fox?
En su año cuarto ya era un zombi castrado por el Prozac.
El caso de López Obrador es inédito por más que Paquita la del Barrio de Alazraki diga lo contrario.
Las escenas que vimos todos lo demuestran.
Tantas multitudes juntas —por más movilizaciones realizadas— no son obra del azar o el acarreo.
Alazraki y su gente hicieron las cuentas este lunes en Atypical TV.
Multiplicaron mil 800 autobuses (cifra manejada por Reforma en su portal) por 50 probables pasajeros.
Y les salieron 90 mil.
Fue entonces cuando desconfiaron de sus propios números y argumentaron que debieron haber sido más los autobuses.
(Si la realidad no se acomoda a tus pretensiones, muévela).
Regreso al origen de esta columna:
El presidente, pues, estaba eufórico y saludador.
No ocultaba sus emociones.
Al actor Jesús Ochoa le dio un abrazo brutal.
Lo mismo hizo con otras personas a su paso.
¿Qué decir del señor canoso al que le dio un beso en la cabeza?
Al gobernador Barbosa lo fue a saludar antes del inicio de la marcha con una gran sonrisa y un buen apretón de manos.
Qué contraste con las dos ocasiones en las que el diputado Ignacio Mier se le acercó.
La primera, en medio de la multitud convertida en el Mar Rojo, fue rápida y fugaz.
La segunda —cuando estaba ya por subir al enorme templete—, no dio ni para una crónica amiga.
No hubo sonrisa, no hubo abrazo, no hubo ningún gesto que llamara la atención.
El cuerpo no miente, diría Edurne Ochoa.
Y López Obrador es el mejor ejemplo de esto.
El General de las Derrotas. Pese a los buenos oficios de Adán Augusto López —secretario de Gobernación y líder de Morena en San Lázaro—, se anuncia que la Reforma al INE —aprobada este lunes por el bloque morenista en la Cámara de Diputados— llegará este martes al Pleno.
Y ya se prevé una derrota.
Sólo un milagro orquestado desde Palacio Nacional cambiaría las cosas.
¿Y Nacho Mier qué tiene que ver en esta historia?
Nada.
Gracias.
Su paso como sedicente coordinador de Morena suma un fracaso más.
El sobrenombre puesto por un adulador suyo en los años noventa —“El General de las Derrotas”— está más vigente que nunca.