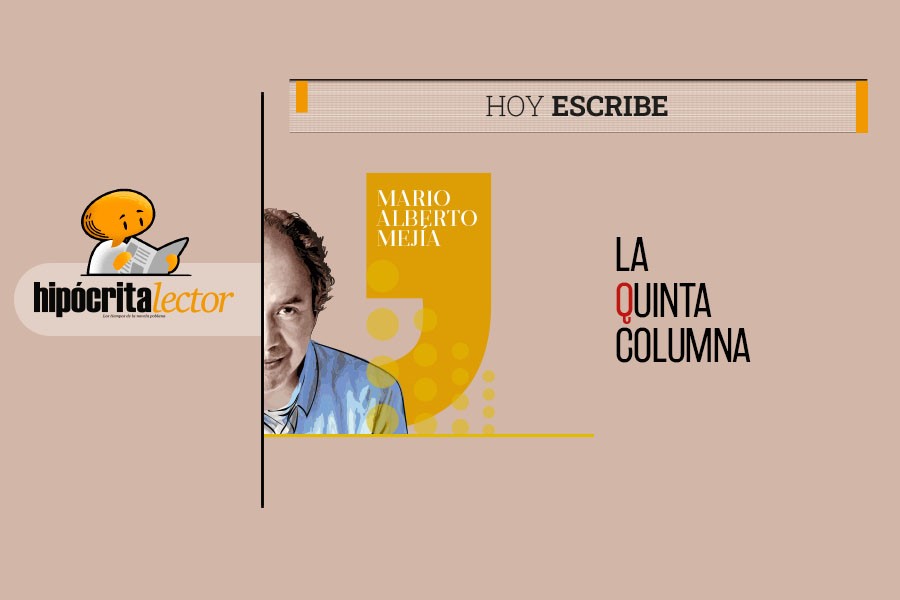La política la inventó el diablo para hacerse el interesante.
No es que le gustaran los juegos de salón.
La inventó para que los hombres y las mujeres se apuñalaran entre sí y se llenaran de dinero mal habido, ambiciones y una voracidad desbocada.
La prisión es otro invento del diablo.
La creó para llevar al encierro a los enfermos de poder, de sadismo, de violencia.
No hay nada peor que estar con uno mismo en una cárcel helada o calurosa.
He estado leyendo Vigilar y Castigar, de Michel Foucault.
El filósofo francés doblado de sociólogo ve la cárcel como la intersección de destinos desafortunados y de la ley: el lugar de encuentro del sujeto y de la verdad.
El cuerpo, pues, es objeto y objetivo de los castigos.
Desde antes de que Arturo Rueda, director de Cambio, ingresara a prisión, me he ocupado del tema con emociones encontradas.
No celebro que alguien sea enviado a prisión, salvo que sus crímenes superen mis golpes de pecho.
No celebro que alguien a quien traté y llegué a querer durante algunos años sea separado del mundo libre para purgar una pena.
Cuando alguien me dijo vía telefónica que Rueda había sido detenido en la Ciudad de México sentí una mezcla de tristeza y depresión.
Y es que no concibo —me niego a hacerlo— que un hombre inteligente —con lecturas, con formación académica— se haya vuelto adicto al poder de un modo tan enfermizo.
Todos queremos un techo donde vivir, un auto, ciertos privilegios, una buena mesa, un buen pan, un vino decoroso.
Pero aquellos que víctimas del poder empiezan a atesorar fortunas, y a lastimar a otros para obtenerlas, terminan por caer en una espiral sin fin de cinismo y corrupción.
Todo lo que tocan, entonces, se convierte en un ladrillo de la cárcel que terminarán habitando.
Infancia es destino, decía Freud.
Cierto.
La cárcel también lo es.
Uno es quien va poniendo los ladrillos de la prisión que tarde o temprano habitara.
La suerte de Arturo Rueda no la celebro.
Tampoco celebro la enfermedad de poder que lo llevó a donde está.
No celebro su encierro, pese a que las carpetas de investigación sean numerosas.
No celebro el sufrimiento ajeno.
Hacerlo me volvería cínico o miserable.
Cada noche, cuando entro en mi cama, pienso en quienes buscan escapar —mediante el sueño— de su destino inmediato tras las rejas.
Es entonces cuando pienso que el diablo inventó la cárcel para vigilar y castigar a quienes fueron víctimas de un ego desmedido.
Porque el ego es el primer tránsito a la adicción al poder.
El ego nos lleva, irremediablemente, a cárceles de pensamiento de una cárcel mayor: la cárcel hecha de ladrillos y cemento.
(Remito al hipócrita lector a la columna que este día Toño Peniche publica también en Hipócrita Lector. Ahí aparecen noticias sobre un ego francamente desbordado).
Somos víctimas de nosotros mismos.
El peor castigo es sólo escuchar nuestra voz en medio de tanta soledad.