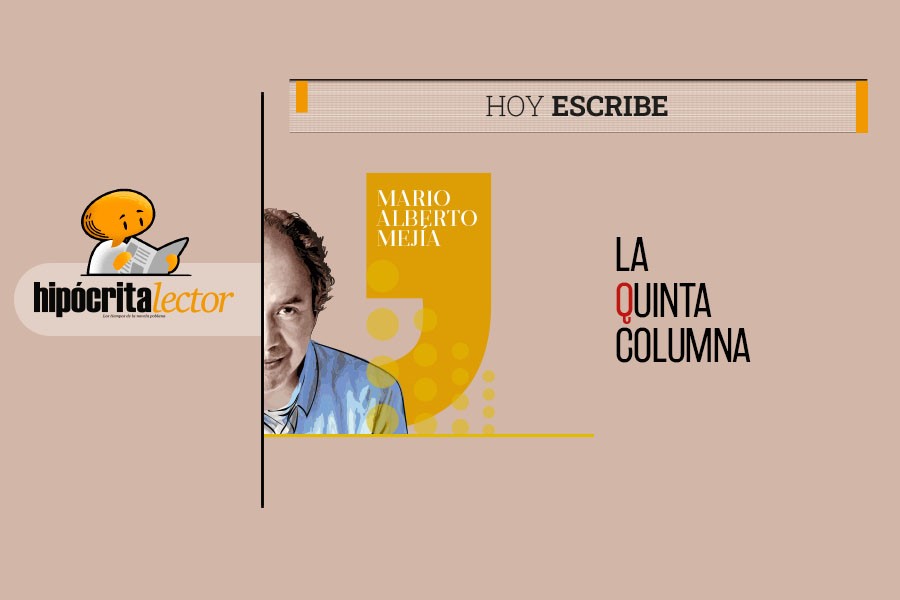El domingo 28 de mayo mi columna cumplirá 27 años de publicarse ininterrumpidamente.
Apelo a la generosidad del hipócrita lector para hacer una serie de reflexiones sobre el periodismo y los periodistas durante varias entregas.
Gracias a que en el departamento de mis padres, en la Ciudad de México, no había televisión, pude crecer pegado a un aparato de radio marca Philips 1960.
De ese objeto de culto salían voces, generalmente distorsionadas, del Mago Septién, Fernando Marcos, Ángel Fernández, Sonny Alarcón y Toño Andere.
Una crónica futbolística de Ángel Fernández se quedó a vivir en el niño que fui.
Ocurrió en Turín, Italia.
La selección mexicana se enfrentaba —en medio de una muy densa neblina— al histórico Torino.
La maravillosa narración de mi cronista deportivo favorito dijo que el balón había caído a los pies de Magdaleno Mercado, del Atlas, que caminaba pegado al balón “como un ciego en algún mercado turco”.
(Ésa fue la metáfora que usó Fernández).
Desde la media cancha, con “Jack el Destripador metido en la bruma y entre los jugadores”, el “bombardero” Mercado disparó con la zurda a una velocidad de “150 kilómetros por hora” pese al embate de Gigi Meroni.
Un grito de ¡goool! —en el estilo único de don Ángel— cimbró los bulbos del radio, mi corazón, mis oídos y la zona del cerebro conectada con las emociones: la del sistema límbico.
Ahí, entre lágrimas de felicidad, a mis ocho años —y eso lo supe con los años—, había nacido mi pasión por contar historias.
Ese pasaje me llevó a narrar partidos de futbol en una cancha que tracé en una larga mesa de centro que mis padres habían comprado en la tienda Viana de Insurgentes.
Aprendí de memoria los nombres de los jugadores —de todas las selecciones— que fueron al mundial de Inglaterra 66.
Y mi pasión me llevó a narrar los partidos de futbol que veía en la primera televisión Majestic que mis padres compraron en la tienda Viana de Niño Perdido.
Los libros llegaron después.
Antes apareció el periódico.
Cuando mi papá entraba al departamento con el periódico Esto en las manos, se lo arrebataba y lo devoraba en dos horas.
Luego recortaba a los jugadores que terminarían en la mesa de centro mencionada líneas atrás.
Mi pasión por el futbol le dio paso a mi pasión por la lectura.
Empecé a devorar el suplemento cultural de El Heraldo de México.
(El primer diario a color).
Ahí leí por primera vez las Fábulas Pánicas de Alejandro Jodorowsky.
(Mi querido Jorge Hernández Aguilera —Jorge Malo— me acaba de regalar un libro con todas esas viejas fábulas).
También leí a poetas italianos —traducidos por Marco Antonio Campos, El Pollo— que hoy siguen vigentes en mi gusto: Pavese, Ungaretti, Cavalcanti, Montale…
Algo en mí se estaba moviendo a mis catorce años.
Ahora como entonces la ilusión de leer me despierta de mis sueños más profundos.
La ilusión de leer y escribir.
Esa pulsión no cesa.
(Es tan poderosa como el amor, el sexo y la conversación en las buenas comidas).
Gracias a ello sé que moriré tal como he vivido: con la vista cansada, sí, la ilusión permanente, y, siempre estimuladas y activas, las áreas cerebrales ligadas a la escritura a todo lo que dan: la corteza cerebral auditiva primaria de ambos hemisferios y la corteza temporal asociativa del hemisferio izquierdo.
José Emilio Pacheco y los duendes saltarines. Por una mala jugada de los duendes de la redacción, el poema Pompeya de José Emilio Pacheco que se publicó ayer en este espacio contenía errores imperdonables. Le ofrecemos una disculpa muy sentida a nuestros lectores y al propio José Emilio Pacheco (qepd).
La tempestad de fuego nos sorprendió en el acto
De la fornicación.
No fuimos muertos por el río de la lava.
Nos ahogaron los gases.
La ceniza se convirtió en sudario.
Nuestros cuerpos
Continuaron unidos en la piedra:
Petrificado espasmo interminable.