Versión del autor para Mercurio Volante, a partir de la conferencia plenaria pronunciada en el XVI Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, celebrado en Sevilla, en noviembre de 2019. Foto: Gonzalo Merat/Jot Down.
José Manuel Sánchez Ron
Hoy voy a hablar, señoras y señores, queridos amigos académicos de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), de nosotros, los agraciados por la antigua, noble y trasparente lengua castellana. Están ustedes acostumbrados, lo sé, a que en ocasiones tan importantes y gratas como la que nos reúne estos días en Sevilla, dominen las presentaciones, discusiones y discursos protagonizados por escritores, gramáticos, filólogos, lexicógrafos, estudiosos varios de los muchos y apasionantes recovecos de la historia de nuestra lengua y su literatura. Buenos motivos hay para ello, y magníficos CIENCIA EN ESPAÑOL: PATRIMONIO Y DEUDA COMUNES Versión del autor para Mercurio Volante, a partir de la conferencia plenaria pronunciada en el XVI Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, celebrado en Sevilla, en noviembre de 2019. Foto: Gonzalo Merat/Jot Down. representantes de esos mundos para disfrutar y aprender con sus exposiciones. Pero un idioma, cualquier idioma, lo sabemos todos, no conoce fronteras. Todo debe ser nombrado y articulado en sentencias que permitan dar rienda suelta a la más exclusiva característica de nuestra especie: el pensamiento simbólico, conceptual, que va más allá de la descripción de lo que alcanzamos a ver o experimentar más o menos directamente. Y la ciencia no constituye una excepción. Las academias que forman ASALE no están dedicadas a la ciencia, pero los contenidos de estas forman parte de sus, de nuestras, obligaciones, porque, repito, todo lo que construimos, inventamos o imaginamos, todo lo que queremos describir y sobre lo que deseamos conversar, debe ser nombrado y articulado. No importa que se trate de fonemas o sintagmas, de sonetos o endecasílabos, de Don Quijote o del Capitán Alatriste, del maíz, el trigo o los tomates, de faldas o pantalones, de transistores, geometrías no euclidianas, genomas, códigos legales, manchetas periodísticas, ácidos acetilsalicílicos o desoxirribonucleicos, chips, bits, qubits, galaxias, exoplanetas o stents.
ASALE existe porque la lengua castellana, española, nos une, pero hoy quiero hablar de otro patrimonio común, el de la ciencia. Un patrimonio que forma parte de nuestra historia compartida, pero al que, como verán, no estamos haciendo todo el honor que deberíamos. Constituye una de nuestras deudas.
Pero antes de pasar revista a ese patrimonio común, permítanme decir unas palabras acerca de por qué es importante la ciencia.

La importancia de la ciencia
El 30 de mayo de 1906, el gran, y no siempre coherente, Miguel de Unamuno escribía una carta al no menos grande José Ortega y Gasset, en la que decía: “Y yo me voy sintiendo furiosamente antieuropeo. ¿Que ellos inventan cosas? ¡Invéntenlas! La luz eléctrica alumbra aquí tan bien como donde se inventó. (Me felicito de habérseme ocurrido este aforismo tan ingenioso.) La ciencia sirve de un lado para facilitar la vida con sus aplicaciones y de otro de puerta para la sabiduría, ¿Y no hay otras puertas? ¿No tenemos nosotros otra?”
Estas sentencias, para mí nada ingeniosas y sí atrabiliariamente rancias, me recuerdan, aunque haya entre ellas diferencias, a algo que hace años escuché a un buen, y desde luego respetable, estudioso de la literatura hispana, de cuyo nombre me acuerdo perfectamente aunque me disculparán ustedes sino lo menciono. Dijo entonces esa persona: “España no puede sentirse inferior a ninguna otra nación, simplemente porque tuvo a Cervantes”. Yo respondí entonces, que no me sentía inferior a nadie pero que no podía mirar con semejante suficiencia a países que podían presumir de haber albergado a hombres de la talla de Copérnico, Galileo, Descartes, Leibniz, Newton, Linneo, Euler, Lavoisier, Darwin, Gauss, Faraday, Pasteur, Maxwell, Cantor, Rutherford, Einstein, Bohr, Heisenberg, Watson o Crick, club muy selecto al que solo Santiago Ramón y Cajal pertenece. Si Unamuno quería decir que bastaba con la “puerta” de la literatura, de nuestros grandes místicos, que no cuente con mi aquiescencia, ni con mi simpatía.
Tal vez Ortega tenía en mente la declaración unamuniana, ese, según Unamuno, “aforismo tan ingenioso”, cuando escribió en un artículo publicado en El Imparcial el 27 de julio de 1908: “Muchos años hace que se viene hablando en España de ‘europeización’, no hay palabra que considere más respetable y fecunda que ésta, ni la hay, en mi opinión, más acertada para formular el problema español”. Y añadía: “Europa = ciencia; todo lo demás es común con el resto del planeta”. Hoy, por supuesto, añadiríamos otras cosas, como que Europa es – querría o debería ser – democracia y ansias de Estados “del bienestar”, pero lo que no ha cambiado es que queremos ser no sólo europeos geográficamente, sino europeos que defienden los mejores valores de la Ilustración, entre los que la Ciencia figura prominente.
“Que inventen ellos” es, evidentemente, una posibilidad, pero con consecuencias harto sabidas. Consecuencias económicas principalmente, pues la ciencia hace mucho que es cuestión de Estado: la salud económica – y esto significa bienestar de la ciudadanía – se ve muy favorecida si existe una comunidad científica nacional que pueda competir con las de los países más avanzados. No todos los resultados de la investigación científica poseen, evidentemente, valor económico, pero es innegable que una buena parte de “la mano que mece la cuna” del progreso industrial-económico tiene mucho que ver con el avance de la ciencia.
Un patrimonio común
Y ahora, ya sí, paso a la ciencia como patrimonio común de los hispanohablantes. Algunos, todavía hoy, 527 años después de un marinero de la pequeña flota comandada por Cristóbal Colón avistase tierra, la isla de Guanahaní, que Colón bautizaría como San Salvador, insisten en mirar la acción española en América como una afrenta que aún espera ser satisfecha. Permítanme que les diga que este humilde orador que tienen en este momento delante de ustedes, trata de aprender de la historia, de los errores y aciertos del pasado, pero no se siente responsable de lo que sucedió hace cinco, cuatro o tres siglos. Más aún, sin olvidar lo que separó, prefiero centrar mi mirada en lo que unió. Y España y las naciones hispanoamericanas pueden, y creo que deben, presumir de algunos valiosos patrimonios comunes. No solo el que nos afanamos en resaltar, con, por supuesto, magníficas razones: el del hablar el mismo idioma. Este legado es, evidentemente, fundamental, un regalo que el descubrimiento y posterior colonización o conquista, como ustedes prefieran, nos hizo, dentro de tanto dolor y extrañamientos como se produjeron. Pero se trata de un regalo que recibimos sin esforzarnos – por algo se dice “lengua materna” –, y deberíamos intentar buscar otros puntos de unión. La ciencia, esa, como decía, “mano que mece la cuna” del desarrollo de la humanidad, es uno de esos puntos compartidos.
Ese patrimonio científico común lo debemos entender como la consecuencia de una necesidad que impuso la expansión y colonización de América, para la que se requería utilizar un amplio conjunto de saberes y técnicas: geografía, cartografía, ingeniería civil, arquitectura, hidráulica… Fue imprescindible, en efecto, construir caminos, puentes, puertos y edificios de todo tipo (civiles y militares), medir terrenos, introducir técnicas agrícolas y ganaderas, explorar y explotar las posibilidades que ofrecían nuevas especies, animales y, sobre todo, vegetales, así como encontrar y explotar minas, de plata sobre todo. Desarrollar técnicas científicas para la medición de tierras, y por tanto una cartografía más precisa, constituyeron problemas de agrimensura que a raíz de la formación de las grandes propiedades territoriales se presentaron hacia finales del siglo XVI. La saturación que se presentó en México en ciertas áreas particularmente fértiles o aptas para la cría de ganado, y que originaba pleitos entre propietarios, fue otro acicate para estimular la búsqueda de soluciones científicas, y este problema fue común en otras partes de la América hispana, como en Perú o Nueva Granada. A la solución de este conflicto se dedicaron los mejores matemáticos, geógrafos y astrónomos hispanoamericanos de los siglos XVII y XVIII. “Casi no hay hombre de ciencia de estos dos siglos”, explicó Elías Trabulse, “que no haya empeñado parte de sus esfuerzos y de su tiempo en los menesteres de medición de tierras, en cálculos de ingeniería subterránea de minas, en trazar planos de pueblos y ciudades o en la confección de todo tipo de cartas particulares.
Podría continuar citando ejemplos, pero lo importante, aquello que conviene señalar es que la ciencia y la tecnología estuvieron presentes, como necesidades insoslayables, en la América hispana. Más aún, plantearon problemas que requerían nuevas soluciones, como, por ejemplo, sucedió en el caso de la minería, cuya importancia fue extraordinaria para la economía no solo de la metrópoli, sino de todo el mundo, Europa y China a la cabeza. En este sentido, América representó un importante estímulo para el desarrollo de la ciencia y tecnología, española y europea, una circunstancia – vital para el avance científico-tecnológico – que no se ha resaltado con demasiada frecuencia en la historia de la ciencia.
Entre los muchos retos y oportunidades que significó la llegada de los españoles a América, uno de ellos, en absoluto minúsculo, fue el de conocer una naturaleza tan desconocida como exuberante. Por supuesto, ese conocimiento tenía aplicaciones prácticas como las que acabo de apuntar, pero no era posible ignorar la oportunidad de explorar un mundo biológico y geográfico completamente nuevo. El conocimiento de los seres vivos que se observaban a simple vista experimentó una importante transformación como consecuencia del descubrimiento de América. Las Indias Occidentales fueron una sorpresa para los españoles y las Orientales para los portugueses, y con ellos para los europeos que leyeron con avidez lo que de aquellas partes del mundo se contaba. Uno de los que más se distinguió en la inmensa tarea de explorar ese mundo, fue el jesuita José de Acosta, que escribió en su Historia natural y moral de las Indias (1590): “En las Indias todo es portentoso, todo es sorprendente, todo es distinto y en escala mayor que lo que existe en el Viejo Mundo.”
Comparando las respectivas aportaciones de Fernández de Oviedo y Acosta, John Elliot ha manifestado:
“En lo que respecta al medio ambiente, sólo quizá con José de Acosta, ya muy a finales del siglo XVI, se encuentra un intento profundo y sistemático de aprehender la extrañeza del mundo americano. Oviedo, aunque claramente consciente de la ‘novedad’ del Nuevo Mundo, había sido esencialmente un observador y un cronista a la manera de Plinio el Viejo, a menudo confundido por su incapacidad de comprender, pero que equiparaba lo conocido con lo desconocido siempre que era posible. Acosta, por el contrario, se esforzaba tanto por comprender como por explicar. A veces tenía una conciencia aguda de la diferencia entre América y Europa […]
La descripción y clasificación del medio natural americano era un reto intelectual para quienes, como Acosta, se preocupaban por las disparidades existentes entre lo que veían con sus propios ojos y lo que les había enseñado la cosmografía tradicional.

Por su parte, en Kosmos (1845-1862) Alexander von Humboldt tuvo muy en cuenta la obra de Acosta y de Gonzalo Fernández de Oviedo:
“El fundamento de lo que hoy se llama la física del globo, prescindiendo de las consideraciones matemáticas, se halla contenido en la obra del jesuita José de Acosta, titulada Historia general y moral de las Indias, así como en la de Gonzalo Fernández de Oviedo, que apareció veinte años después de la muerte de Colón. En ninguna otra época, desde la fundación de las sociedades, se ha ensanchado tan repentina y maravillosamente el círculo de las ideas, en lo que se refiere al mundo exterior y a las relaciones del espacio. Jamás se sintió con tanta vehemencia la necesidad de observar la naturaleza bajo latitudes diferentes y a diversos grados de altura sobre el nivel del mar, ni de multiplicar los medios en cuya virtud se la puede obligar a revelar sus secretos.”
Y qué les voy a decir de las exploraciones científicas. Comenzando por la que encabezó Francisco Hernández (1517-1587), que se desarrolló durante el reinado de Felipe II. Considerada como la primera expedición científica moderna, investigó la historia natural americana (mexicana) desde 1571 a 1577. El 24 de diciembre de 1569, Felipe II dio a Hernández una comisión por cinco años para ir a “las Indias”, con objeto de que escribiera la historia de “las cosas naturales” de dicho país. Más concretamente, fue nombrado “protomédico general de nuestras Indias, islas y tierra firme del mar Océano”, con órdenes “tocantes a la historia de las cosas naturales que habéis de hacer en aquellas partes”. La primera de tales órdenes era “en la primera flota que destos reinos partieron para la Nueva España os embarquéis y vais a aquella tierra primero que a otra ninguna de las dichas Indias, porque se tiene relación que en ella hay más cantidad de plantas e yerbas y otras semillas medicinales que en otra parte”. Más concretamente, lo que el rey pidió era que “os habéis de informar dondequiera que llegáredes de todos los médicos, cirujanos, herbolarios e indios e de otras personas curiosas en esta facultad y que os pareciere podrán entender y saber algo, y tomar relación generalmente de ellos de todas las yerbas, árboles y plantas medicinales que hubiere en la provincia donde os halláredes”. A la vista de estas manifestaciones, no parece, desde luego, que el interés del rey fuese que se obtuviesen beneficios para las colonias, ni necesariamente aportar nuevos conocimientos a la historia natural, aunque ambas cosas se consiguiesen subsidiariamente, más bien se trataba del habitual deseo de las metrópolis de lograr riquezas de sus colonias. Así es la historia.
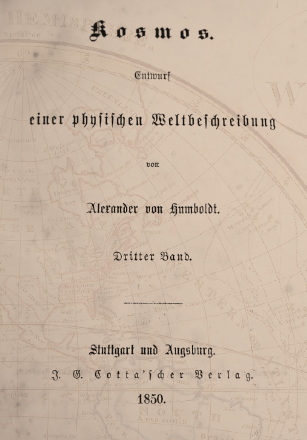
Hubo posteriormente otras expediciones científicas organizadas por España, en particular durante el siglo XVIII. Expediciones de diversa índole – marítimas, hidrográficas, cartográficas o naturalistas –, aunque sus fines continuaban siendo políticos. Expediciones como la dirigida por Alejandro Malaspina y José Bustamante, que no se limitó a América: entre 1789 y 1794 recorrió las costas, del norte al sur, de América, las islas Filipinas y Marianas, Nueva Zelanda y Australia. A lo largo de ese lustro, se llevaron a cabo estudios y observaciones muy diversas: geográficas, astronómicas, geodésicas, hidrográficas, botánicas, zoológicas, mineralógicas y antropológicas. Las ciencias naturales tienen deudas impagables con al menos otras tres grandes expediciones.
La primera, la Real Expedición Botánica a Perú y Chile (1777-1778), dirigida por Hipólito Ruiz y José Pavón, que produjo la Flora Peruviana et Chilensis. La segunda, la Real Expedición Botánica a Nueva España (1787-1803), a cuya cabeza figuraron Martín de Sessé y José M. Mociño, que dio lugar a la formación del primer Gabinete de Historia Natural de México y el primer Jardín Botánico. Y la tercera la Real Expedición Botánica a Nueva Granada (1783-1808), organizada por José Celestino Mutis, que produjo una extraordinaria colección de láminas botánicas. Mención especial se debe al gaditano José Celestino Mutis, a quien, con buenas razones se ha denominado “el padre de la ciencia colombiana”, Médico de profesión, Mutis – al que tan bien estudió nuestro añorado compañero académico colombiano Santiago Díaz Piedrahita – viajó al Nuevo Reino de Granada en 1760 como médico de Pedro Messía de la Cerda, que acababa de ser nombrado virrey de allí. En el territorio neogranadino descubrió una naturaleza exuberante que se dedicó a estudiar, en especial su flora, para lo cual organizó la citada gran expedición científica. Como a muchos otros antes y después que él (Charles Darwin, por ejemplo), Mutis podría haber escrito lo mismo que en uno de sus muchos artículos científicos hizo en 1823 Andrés Bello, quien sabía bien que la gramática solo resume y ayuda a codificar lo que es naturaleza y la vida:

“No olvidemos la magnífica escena del Nuevo Mundo, aquellas cordilleras agigantadas, aquellos ríos inmensos, que arrastrando sus tumultuosas aguas, van a blanquear el océano. A su margen se extienden bosques dilatados, entretejidos de bejucos, que colgando de los árboles, como de los cables y cuerdas de una nave, forman verdes bóvedas y toldos florecidos impenetrables a los rayos del sol. Allí, durante el ardor del mediodía, vienen a refugiarse los guacamayos, los brillantes chupaflores, las paraulatas, remedadoras, los merlos de melodiosa voz; mil enjambres de insectos zumban cerca de las lagunas y ciénagas, en que van a bañarse las dantas y báquiras. El caimán se arrastra lentamente a las orillas de los grandes ríos, y el crótalo agita el cascabel de su cola entre las gramas; mientras el cóndor y el zamuro levantan el vuelo sobre la región de las nubes, y respiran, como el guanaco y la vicuña, el aire puro de las cumbres nevadas.”
Pero Mutis no se limitó a organizar aquella expedición, a descubrir nuevas especies vegetales – que tanto ayudaron a Linneo, con quien mantuvo correspondencia –, también desarrolló una gran actividad educativa en Santafé. En 1764 al asumir la cátedra de Física del Colegio del Rosario expuso las teorías de Copérnico, Galileo y Newton, lo que dio pie a que en 1788 se le acusase ante la Inquisición de propagar herejías (el 19 de diciembre de 1772, ya con 40 años, había sido ordenado sacerdote). Fue, asimismo, el principal promotor de la creación de una Sociedad Económica de Amigos del País y un defensor acérrimo de las virtudes de la quina, a la que dedicó un estudio que vio la luz después de su muerte: El arcano de la quina (1828).
Un punto importante es que, aunque no fue su intención preparar líderes políticos, algunos de los que promovieron las ideas independentistas se formaron a la sombra de sus enseñanzas, actividades e instituciones que creó. Tal fue el caso de Antonio Nariño, Sinforoso Mutis, Francisco Antonio Zea o, el más distinguido de todos, el astrónomo y físico, botánico, geodesta y otras cosas más, Francisco José de Caldas.
Escaso de educación científica, autodidacta con el entusiasmo que atesoran los que nada o poco tienen pero que desean el cielo, para Caldas, Mutis fue como un ángel caído de ese cielo que soñaba. Les citaré el inicio de la primera carta, fechada el 5 de agosto de 1801 desde Popayán, que Caldas escribió a Mutis:
“Señor doctor don José Celestino Mutis.
Muy señor mío de toda estimación: recibí la primera carta de usted, ¿pero qué carta? Dos buenos tubos de barómetro y las obras maestras de Linneo. Este modo de escribir es singular y nuevo: es en un idioma que lo entienden las naciones más bárbaras y que no usan sino las almas generosas. Confieso que estoy tan asombrado como reconocido. No puedo admirar bastante que un hombre del mérito de usted haya acogido a favorablemente un rasgo que remití a mis amigos, que desee escribirme, que sienta no haberme conocido, que comience a protegerme sin saberlo yo mismo y me dé libros e instrumento.

No solo nos ha unido lo bueno, el entusiasmo y el ansia de saber. También sucesos como guerras o ajusticiamientos como el del buen Caldas, quien el 5 de mayo de 1813, desde Cartagena, esto es algo más de tres años antes de aquel fatal día, había escrito, a Benedicto Domínguez y Francisco Urquinaona, unas palabras cuyo profundo significado debería estar grabado a fuego – que no a sangre como en aquel caso – en la memoria de nuestros pueblos:
“Haga usted servicio a la posteridad y aplíquese seriamente a la ciencia de Casini, Kepler, Copérnico y Newton […] continúe lo que yo he comenzado y sostenga por esfuerzos generosos y repetidos el honor de ese establecimiento [el Observatorio Astronómico de Bogotá], que hace más para la gloria de su Patria que esos ejércitos, esos plumajes, esas banderas, esos escudos insensatos, necios, vanos y pueriles. Sí, miremos en adelante como tales todos los trabajos que no se dirijan a formar el corazón, y a cultivar las ciencias que eleven, ennoblezcan ensanchen y perfeccionen nuestro espíritu dándonos una idea alta, grandiosa, infinita del Ser Creador.”
El valor de los actos de homenaje, de recuerdo o de contrición es relativo. No podemos recuperar el pasado, ni deshacer, si es que hubiera sido necesario, lo que ya se hizo, pero aun así merece la pena hacerlos. Acaso con ellos, los que vienen después encuentren en ellos, en tales homenajes, ejemplos que seguir o que aborrecer.
El 12 de octubre de 1924, la Gaceta de Madrid publicaba un Real Decreto en el que se dictaran las disposiciones para que en el vestíbulo de la Biblioteca Nacional de España se colocara una lápida en honor de Caldas. Alfonso XIII inauguró esa placa en 1925. Se encuentra junto a la estatua de Marcelino Menéndez Pelayo, quien había reclamado que España debía a Caldas un monumento expiatorio, que preside el vestíbulo de la Biblioteca. La mayoría pasan, pasamos, a su lado sin darnos cuenta de su existencia, pero su significado es profundo. Dice: “Perpetuo desagravio de la madre patria a la memoria del inmortal granadino Francisco José de Caldas”
En 1795, Del Río publicó una obra, Elementos de orictognosia o del conocimiento de los fósiles, según el sistema de Bercelio, y según los principios de Abraham Gottlob Werner. Parte práctica: con la sinonimia inglesa, alemana y francesa, para uso del Seminario Nacional de Minería de México, de la que Alexander von Humboldt escribió: “es en México en donde se ha impreso la mejor obra mineralógica que posee la literatura española, los Elementos de Orictognosia,” Fue, en cualquier caso el primer libro de mineralogía escrito en América. Dan idea del apego que Andrés Manuel del Río desarrolló para su nueva patria americana, las últimas frases del “Prólogo” que abría su libro:
“Conocedor por experiencia de la feliz disposición de la juventud mexicana para el estudio de estas ciencias, quiero en el último tercio de mi vida consagrarle el escaso producto de mis afanes. Dichoso mil veces si puedo algún día ser útil a un país que he habitado treinta y cinco años, recibiendo todo género de distinciones. Si el obsequio no es proporcionado al noble objeto que me propongo, acreditará por lo menos que aspiro a manifestar, del único modo que me es dado, mi agradecimiento a los distinguidos favores con que me han honrado los Mexicanos: mí solo mérito es ser reconocido.”
Del Río fue diputado en las Cortes españolas de 1820. Había sido elegido diputado por la División Administrativa del Virreinato de Nueva España, Distrito de México, el 17 de septiembre de 1820, se dio de alta el 18 de mayo de 1821, juró el cargo dos días después, y causó baja el 14 de febrero de 1821. En el registro del Congreso de los Diputados aparece como de profesión “regidor del Ayuntamiento de México”. Allí abogó por la secesión de Nueva España.
No solo son el wolframio y el vanadio los únicos elementos de los 118 que forman la tabla periódica de los elementos que están ligados a la historia de España e Hispanoamérica. Hay un tercero, que como el vanadio se identificó en América: el platino. En el libro VI, cap. 10, vol. 2, de su Relación histórica del viaje a la América meridional, Antonio de Ulloa y Jorge Juan dicen haber encontrado en 1748, en las arenas del Río Pinto en Colombia, “una piedra de tanta resistencia, que no es fácil romperla, ni desmenuzarla con la fuerza del golpe sobre yunque de acero”. Es la primera referencia al “platino” – platina entonces – como mineral nuevo.
Unidos por los alimentos

Los minerales proporcionaron riqueza a la metrópoli, a España, condicionando no poco de su destino, me atrevo a decir que acaso para peor, como si fuese un castigo divino. Pero hubo otros tesoros en el Nuevo Mundo que unieron a los dos lados del Atlántico, y no solo a la península ibérica: los frutos de la naturaleza. Una de las consecuencias más importantes (para España y Europa) del descubrimiento de América fue el hallazgo en tierras americanas de productos naturales como la patata, el tomate, el maíz, la coca, el aguacate, el cacahuete, el cacao, la guayaba, el tabaco o la yuca, que terminaron llegaron a España y de ahí al resto de Europa. Estos alimentos se instalaron en nuestras cocinas – y subsidiariamente en nuestros estómagos –, en los catálogos botánicos y también en nuestro idioma. Bastarán unos pocos ejemplos para mostrar el origen americano de términos tan familiares para los castellanohablantes como cacahuete, que procede del náhuatl cacáhuatl, maíz (del taíno, mahís) o tomate (del náhuatl, tomatl). No solo fueron, evidentemente, plantas (o árboles, como el de caucho o el de la quina) las únicas entidades vivas descubiertas en América, también lo fueron animales: caimanes, cóndores, guacamayos, llamas, iguanas, pumas, tucanes o vicuñas, cuyos nombres castellanos delatan sus orígenes; tucán, del tupí-guaraní, tuká, tukana, vicuña, del quechua, vicunna…
Quiero aprovechar esta circunstancia para ofrecer un pequeño homenaje, el del recuerdo, al maestro, recientemente desaparecido, Miguel León-Portilla, quien en su discurso de ingreso (Los maestros prehispánicos de la palabra) en la Academia Mexicana de la Lengua, allá en 1962, señalaba:
“Nuestra habla castellana, que ya en la misma península había enriquecido su herencia latina con incontables elementos de origen hebraico, germánico y arábigo, para solo mencionar los principales, al difundirse por el Nuevo Mundo se mestizó una vez más. Hizo aquí suyas centenares de voces indígenas, para expresar con matices propios el pensamiento y las vivencias de la gente de estas tierras.”
He dicho antes “patata”, y en este punto me viene a la memoria un poema de Pablo Neruda, que no es necesario explicar: “Oda a la papa”, cuyos primeros versos rezan:
“Papa te llamas papa y no patata, no naciste castellana: eres oscura como/ nuestra piel, somos americanos, papa, somos indios.”
Sí el Viejo Mundo recibió semejantes regalos, al Nuevo llegaron otros no menos valiosos. A la cabeza de ellos el trigo, pero también la cebada, el arroz, o legumbres como garbanzos, lentejas y habas. Hasta la llegada de los españoles, la yuca desempeñaba un papel muy importante en la dieta de los habitantes de las Antillas y las zonas tropicales, semejante al maíz en Mesoamérica. En el diario de su primer viaje, Colón se refirió a unas raíces que eran labradas en las islas y de las que hacían su pan los indios. Era la yuca, “el pan de los indios”. Se podría decir que “la agricultura se hizo viajera”
Unidos por los exilios
Las independencias separaron a España de las nuevas naciones americanas, pero compartir el mismo idioma ha constituido desde entonces un puente sólido por el que incontables españoles e hispanoamericanos han transitado cuando tuvieron necesidad. España, América, como lugares de acogida, ya haya sido por motivos políticos o laborales. Quiero recordar hoy, con agradecimiento, uno de esos tránsitos: el que llevó a Hispanoamérica a muchos españoles, extrañados de su patria por los vencedores de una incivil guerra, aunque hubo otros, menos, no se debe olvidar, que no quisieron participar de aquella contienda y se exiliaron cuando las armas comenzaron a vomitar su alimento de fuego, rencor y muerte, científicos como el ingeniero, matemático y físico Esteban Terradas, quien se instaló en Argentina entre 1936 y 1941. Cuando regresó a España reclamado por el régimen del general Franco, Terradas envió en mayo de 1943 una carta al ingeniero argentino Julio Zucker, y que sirve bien para expresar cómo fueron recibidos aquellos españoles en las patrias hispanoamericanas:
“Yo me consideraba tan argentino como cualquiera de Uds., jamás me hallé extranjero y nunca podré pagar mi deuda con Argentina […] A todos envío mi abrazo, el abrazo del desterrado, como casi reza mi apellido. Desterrado en su patria con nostalgia de la patria aquella que al acogerle le trató con hidalga y noble cortesía, le otorgó distinciones y honores al recibirlo, náufrago de la guerra civil […] De no haber sido por los imperativos de Familia y Patria dolorida, jamás hubiera dejado esta tierra hospitalaria.” Pero lo que quiero recordar sobre todo, como ejemplo significativo, es una revista que fundó un grupo de los científicos españoles que se vieron obligados a expatriarse, una revista – se bautizó con el nombre de Ciencia – que les uniera, que les hiciera presentes como colectivo, pero que al mismo tiempo sirviera a los países hispanoamericanos en los que la gran mayoría se instalaron y con los que compartían idioma. Sirvió como director el entomólogo, director del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, presidente de la Junta para Ampliación de Estudios, Ignacio Bolívar. El Consejo de Redacción estaba formado por 72 personas, españoles e hispanoamericanos. En la “Presentación”, firmada en México por Ignacio Bolívar el 15 de febrero de 1940, se lee:
“La revista Ciencia’, que hoy aparece en el estadio de la prensa científica, tiene por finalidad primordia1 difundir el conocimiento de las Ciencias físico-naturales y exactas y sus múltiples aplicaciones, por considerarlas como una de las principales bases de la cultura pública, para lo que procurará, por todos los medios a su alcance, aumentar el interés hacia su estudio en los países hispano-americanos […] Contribuirá también a elevar el nivel de la cultura pública, en cuanto a lo relacionado con las Ciencias físico-naturales, exponiendo, en lenguaje para todos comprensible, el estado de los problemas de general interés que toda persona ilustrada debe conocer.”
El último número de Ciencia apareció en diciembre de 1975 (volumen XXIX), cuando un nuevo régimen político, uno de libertades, alumbraba en España. La dirigía entonces Cándido Bolívar, hijo de don Ignacio, y abría el número un “Editorial” que abordaba una cuestión tan vigente hoy – para los científicos cuya lengua materna es el español – como entonces. Trataba de “El lenguaje de la ciencia” y contenía pasajes como los siguientes:
“Se ha dicho que no existen pueblos bilingües y en los que parecen ser tales, uno de los dos lenguajes es el único verdadero. Es evidente que la superposición de un idioma sobre cualquier otro, acorta su valor expresivo, desfigura los conceptos y acaba por anularlo. Esta situación se agrava en el lenguaje científico al añadir los galimatías de las siglas, pues lo convierte en una jerigonza insoportable.
¿Cuál pudiera ser la solución viable? Proponemos la siguiente: Escribir con la mayor concisión posible en el idioma nacional de cada país; tomar en cuenta las aportaciones publicadas en los otros, para evitar repeticiones inútiles. Agregar un resumen de los conceptos y de los resultados concretos en los idiomas de mayor aceptación. Unificar el uso de las siglas y de las unidades de medida y aclarar su significado al comienzo de las comunicaciones. Ampliar el uso de gráficas, fórmulas y símbolos matemáticos. Y como colofón añadiremos que el mérito de un trabajo científico no depende del idioma en que aparezca escrito, sino de su contenido y de su veracidad.”
El problema que abordó Cándido Bolívar es hoy más agudo que entonces. Pero no les voy a hablar de lo que significa para el español la hegemonía del inglés, con la invasión de anglicismos que origina, especialmente en ciencia. Sí que en alguna medida esa invasión se ve propiciada por otra de las características que los unen a los países de las naciones hispanohablantes, una característica que constituye una deuda pendiente: que no hemos producido la suficiente ciencia original. Si la hubiésemos producido, tal vez el español tendría otra presencia en el panorama científico internacional. El caso de Santiago Ramón y Cajal, así lo sugiere la carta que Albert Kölliker, el principal histólogo de la época, escribió a Cajal desde Wurzburgo el 29 de mayo de 1893:
“Mi querido amigo:
En primer lugar, le expreso mi más vivo agradecimiento por el envío de su grande y bella obra sobre la retina, que hace innecesarias otras observaciones. Le quedaré muy agradecido si me envía algunas de sus preparaciones, que muestren los aspectos principales. Le devolveré estas preparaciones, ya que no quiero privarlo de sus materiales de estudio.
En cuanto al trabajo sobre el asta de Ammon que me anuncia, estoy dispuesto a traducirlo del español al alemán, ya que he aprendido bastante bien su idioma, por la necesidad de estudiar sus memorias. Solamente le ruego que encargue copiar su manuscrito a una persona que tenga una letra clara, porque me resulta bastante difícil leer la suya.”
Tal vez alguien piense que la ciencia es un cuerpo extraño para nosotros, que solo excepciones como Cajal se saltan esa, supuesta, regla genética. Nada más lejos de la realidad. No existen limitaciones para contribuir a la ciencia debidas a raza, lengua o sexo. Otras son las razones si alguno de estos, u otros, grupos no han contribuido lo suficiente al avance de la ciencia. En lo que se refiere a nosotros, las naciones de ASALE, un repaso a la lista de los Premios Nobel de Ciencias (Física, Química, Medicina o Fisiología) muestra tanto que no somos incapaces como que no nos hemos distinguido lo que nuestra antigua historia exigiría. Los nobeleles que tuvieron como lengua materna el castellano son: Santiago Ramón y Cajal (Medicina, 1906), Bernardo Houssay (Medicina, 1947; argentino), Severo Ochoa (Medicina, 1959; español), Luis Federico Leloir (Química, 1970; argentino), Baruj Benecerraf (Medicina, 1980; venezolano), César Milstein (Medicina, 1984, argentino) y Mario J. Molina (Química, 1995; mexicano). Siete en total; no muchos, y además en realidad la cifra es engañosa: Ochoa, Leloir, Benecerraf y Molina obtuvieron el galardón por trabajos realizados en Estados Unidos, país cuya nacionalidad adoptaron, salvo Leloir; y las investigaciones de Milstein se llevaron a cabo en Inglaterra, nación de la que terminó siendo súbdito.
Los hijos de España e Hispanoamérica son, como vemos, capaces de logros originales y notables en ciencia, pero suelen conseguirlos como exiliados científicos de sus patrias de origen. E incluso en uno de los dos únicos casos que permanecieron en sus patrias, el de Houssay, este tuvo dificultades, que llevaron a Federico Leloir a abandonar Argentina. En palabras de Severo Ochoa: “En 1943 varios de los discípulos y colaboradores de Houssay, infatigable luchador por la libertad y la dignidad universitarias, dimitieron de sus puestos en protesta contra la destitución de aquél como profesor de Fisiología y director del Instituto de Fisiología Experimental de la Universidad de Buenos Aires. Leloir se trasladó entonces a los Estados Unidos trabajando en la Columbia University de Nueva York […] y más tarde, en la Washington University en Saint Louis.”
Frente a esos siete nobeles de Ciencias, once han obtenido el Nobel de Literatura escribiendo en nuestra lengua, y cinco el de la Paz. De la Paz, para ciudadanos de naciones que tantas asonadas y regímenes dictatoriales padecieron (acaso por eso mismo valoremos – algunos al menos – tanto la paz). No veamos, eso sí, inferioridades “raciales” sino de medios y de culturas.
“Hay que crear ciencia original, en todos los órdenes del pensamiento: filosofía, matemáticas, química, biología, sociología, etcétera”, escribió Cajal en un artículo, “La media ciencia causa de ruina”, que publicó en 1898. “Tras la ciencia original”, añadía, “vendrá la aplicación industrial de los principios científicos, pues siempre brota al lado del hecho nuevo la explotación del mismo, es decir la aplicación al aumento y a la comodidad de la vida. Al fin, el fruto de la ciencia aplicada a todos los órdenes de la actividad humana, es la riqueza, el bienestar, el aumento de la población y la fuerza militar y política”.

Me gusta recordar también unas frases que un personaje al que admiro mucho, un ingeniero de Caminos, número 1 de su promoción, que es considerado el mejor matemático español del siglo XIX, aunque no produjo nada original. Un hombre al que se le recuerda únicamente por haber sido el primer hispanohablante que recibió un Premio Nobel, el de Literatura de 1904: José Echegaray. En sus Recuerdos, Echegaray abrió su alma, revelando lo que habría querido ser por encima de todo: “Las Matemáticas fueron, y son una de las grandes preocupaciones de mi vida; y si yo hubiera sido rico o lo fuera hoy, si no tuviera que ganar el pan de cada día con el trabajo diario, probablemente me hubiera marchado a una casa de campo muy alegre y muy confortable, y me hubiera dedicado exclusivamente al cultivo de las Ciencias Matemáticas. Ni más dramas, ni más argumentos terribles, ni más adulterios, ni más suicidios, ni más duelos, ni más pasiones desencadenadas, ni, sobre todo, más críticos; otras incógnitas y otras ecuaciones me hubieran preocupado.
Pero el cultivo de las Altas Matemáticas no da lo bastante para vivir. El drama más desdichado, el crimen teatral más modesto, proporciona mucho más dinero que el más alto problema de cálculo integral; y la obligación es antes que la devoción, y la realidad se impone, y hay que dejar las Matemáticas para ir rellenando con ellas los huecos de descanso que el trabajo productivo deja de tiempo en tiempo.”
No sé a qué altura científica habría podido llegar Echegaray caso de haberle sido posible dedicarse plenamente a la matemática que tanto amaba. Ni siquiera sé si, en última instancia, su polifacética personalidad, su desbordante vitalidad, su curiosidad por todo y su sentido de compromiso social (fue varias veces ministro, y en su haber cuenta la creación del Banco de España) le habrían permitido la dedicación que la investigación científica requiere. Pero sí sé que, aunque hubiese estado dispuesto a poner lo mejor de su vida en el empeño científico, no le habría sido posible en aquella España. Y lo más triste de todo es que semejante dificultad no se limitó a su época, que se prolongó en el tiempo, hasta constituirse en una de las vergüenzas de la historia de nuestra querida España y, me atrevo a decir, de nuestras igualmente queridas naciones hispanoamericanas. Es cierto que la situación de la ciencia española e hispanoamericana ha mejorado mucho, pero me atrevo a pensar que la inmensa mayoría de mis compatriotas científicos piensan, como yo, que todavía no se hace lo suficiente. Siguiendo la estela del buen don José, aún se puede decir que “la X – una X que engloba un no pequeño número de disciplinas y profesiones –, que la X más desdichada y modesta proporciona mucha más atención y retornos sociales que el más alto problema científico.”
No me malinterpreten, por favor. Sé muy bien la importancia que para cualquier sociedad tienen todas esas X, todas esas profesiones: las, por ejemplo, filosofía, derecho, música, historia, pintura, filología, economía, cinematografía, periodismo, y, por supuesto, la creación literaria. Al fin y al cabo, hubo pueblos que no usaron la rueda, pero no ha existido ninguno que no contará historias. Sin embargo, no olvidemos que aunque siempre hay futuro para un país, ese futuro será peor, o al menos no el que este humilde orador que ahora les habla desearía para los nuestros, sin una ciencia de muy alta calidad.




