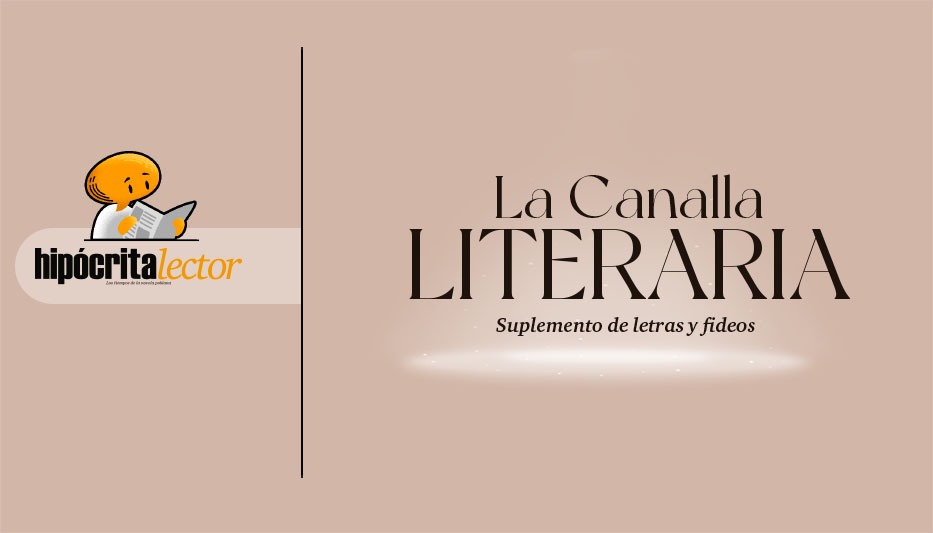A primera vista no hubiera pensado en revisar La cena de Alfonso Reyes (1912) y Aura de Carlos Fuentes (1962), fue gracias al trabajo de investigación La intertextualidad de Aura de Carlos Fuentes (2024) de mi amiga Mayra Sánchez quien en su libro sobre la Intertextualidad en la obra de estos autores de reciente publicación por parte de la Universidad de Tabasco (2024), aunque con un doble mea culpa confieso que Intertextualidad es un término que nunca me ha gustado, ( o que antes era una simple “influencia” o una “coincidencia” puede ahora analizarse o destazarse como una intertextualidad, si se parte del principio de que todo texto dialoga con otros. Pues en realidad parece una cuestión de moda terminológica); sobre todo a partir del exceso que los académicos han hecho de él (me guardo nombres para no citar en APA) y la obra de Bianco no la conozco y, por tanto, no la atenderé en estas líneas. (También pido perdón a Genette y a mi vecino Renato Prada)
Ahora bien, en ambos autores las dos obras breves y representativas de la literatura mexicana y la maestra Sánchez, estudiosa de siempre y con dotes periodísticos no ausentes de profundidad hasta filosófica, nos revela que comparten ciertos rasgos atmosféricos, temáticos y simbólicos, aunque surgen en contextos y estilos muy distintos, asimismo presenta un análisis comparativo claro y profundo, con coincidencias y diferencias esenciales. Al mismo tiempo provoca (porque la autora es una provocadora) a pensar en qué otras obras podrían estar en ese proceso de intertextualidad como Pedro Páramo (1955) de Rulfo, El pozo (1939) de Onetti o algunos cuentos de Ficciones (1944) o El Aleph (1949) de Borges.
La autora observa con enorme lucidez y sensibilidad que ambas obras están impregnadas de una atmósfera inquietante y ambigua, donde los límites entre lo real y lo irreal se disuelven. En La cena, la experiencia del protagonista parece desarrollarse en un estado entre la vigilia y el sueño; en Aura, el espacio narrativo es brumoso, oscuro, como si el tiempo se curvara. Aunque en los dos casos, la oscuridad, el encierro y el silencio crean una sensación de extrañeza. Y los protagonistas son introducidos en una casa extraña y desconocida donde sucede un rito silencioso: en La cena, es una invitación a un banquete sombrío; en Aura, es un anuncio de periódico donde requieren a un historiador para narrar la vida íntima de una anciana y su sobrina.
El espacio simbólico creado por los escritores funciona dentro de la casa, pero también lo manifiesta como un lugar de transformación, revelación o pérdida de la lógica. Y en ambas obras, el narrador es un hombre que observa más de lo que actúa, y cuya percepción es alterada por el entorno. Donde la experiencia se narra de forma introspectiva, como si el protagonista fuera absorbido por el mundo que habita y aparece una figura femenina inquietante: en Aura, la joven Aura y la anciana Consuelo; en La cena, la mujer que sirve la comida con gestos mecánicos y lúgubres, dichas figuras simbolizan lo oculto, lo enigmático y lo ancestral.
Las narraciones pese a pertenecer a dos diferentes miradas literarias, contextos y situaciones estéticas cuestionan la linealidad del tiempo: en la de Fuentes, el pasado revive en el presente, aunque este efecto, ya lo había mostrado en sus cuentos de Días enmascarados (1954) y La muerte de Artemio Cruz (1962), aunque en esta última lo hace con la conciencia que divaga entre el presente agónico, el pasado fragmentado y una especie de futuro anticipado que se confunde con el juicio de su vida.; en La cena, el tiempo se diluye entre lo que sucede y lo que se recuerda y aunque Reyes no caminó hacia la narrativa extensa, sí lo hizo en el terreno del cuento y la ficción breve. Y el caso de La cena no es un sólo cuento, sino una serie de narraciones que exploran los límites entre lo real y lo fantástico, lo cotidiano y lo filosófico, escritas con estilo refinado y denso, con una profunda carga simbólica y cultural.
Queda claro que el autor de Visión de Anáhuac, en su narración emplea un estilo más impresionista y simbólico, con frases cargadas de sensaciones visuales y acústicas, más cercano al modernismo o simbolismo tardío. Pues no hay duda que busca sugerir más que narrar.
Aura, por su parte. es una obra estructurada con precisión narrativa y tensión dramática, con un uso magistral de la segunda persona del singular (“tú”), involucrando directamente al lector en la experiencia, no olvidemos que en términos técnicos la narrativa de Carlos Fuentes siempre buscó la máxima precisión.
Ahora bien, mientras La cena se enfoca en el extrañamiento existencial, el vacío, el silencio y la percepción deformada de la realidad, sin que se externe un conflicto concreto. En Aura trata explícitamente el deseo, la memoria, la juventud, la identidad y la reencarnación. Existe, además de una tensión, una revelación final que cierra el sentido del relato con un giro dramático.
Reyes siempre, clásico y elegante, escribe La cena en el inicio del siglo XX, influido por el simbolismo francés, el decadentismo y el modernismo, buscando construir una obra artística y sensorial. En cambio, Fuentes escribe Aura en los años 60, en el contexto del boom latinoamericano, con influencia del realismo mágico, cierto psicologismo, el cine y la posmodernidad. Lo curioso es que ambas obras tienen un aire de extrañeza que las hermana.
La cena es una prosa lírica y experimental, casi un poema en prosa, centrado en la atmósfera, que me encanta, pero, Aura tiene una trama, personajes definidos y un desenlace revelador, tal vez menos íntimos, pero funciona como una novela corta con estructura de cuento fantástico, es decir, piensa más en las estructuras que en las emociones del lector.
Por último, tal vez hubiera pensado en la relación entre Aura y Otra vuelta de tuerca y también Los papeles de Aspern de Henry James, que ha sido objeto de comparación crítica desde hace décadas, y en efecto, hay paralelismos notables —aunque algunos han pensado un posible plagio, aunque esa es otra historia.