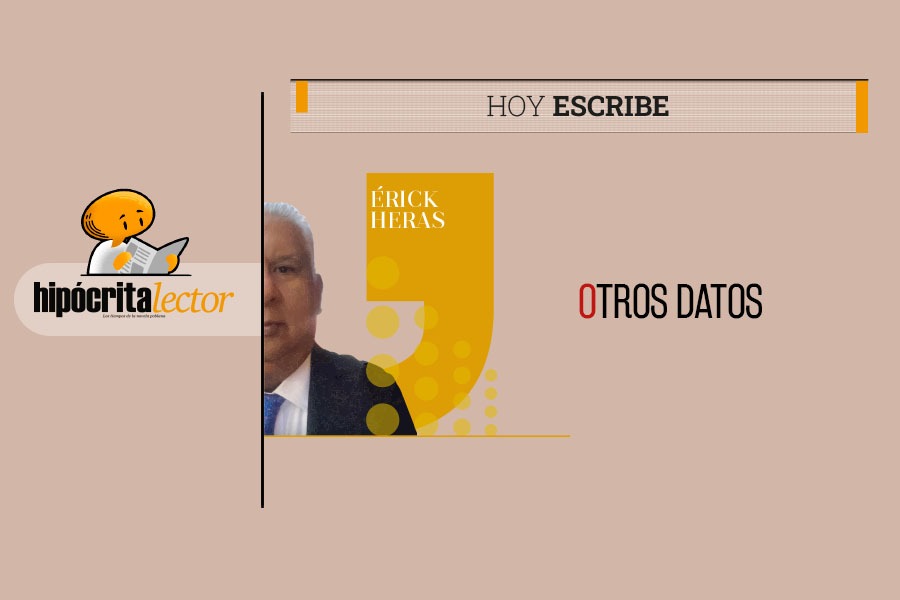La nueva reforma fiscal presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum se anuncia bajo la promesa de no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes. Sin embargo, la letra fina del Paquete Económico 2026 revela lo contrario: incrementos selectivos y nuevas cargas disfrazadas de “medidas saludables” o “ajustes administrativos” que, en la práctica, trasladan el peso de la recaudación al mismo sector de siempre: la clase media y las PYMES.
El discurso oficial repite, como eco del sexenio anterior, que no habrá nuevos impuestos y que la política fiscal será “justa” y “redistributiva”. Pero la realidad económica muestra un país con creciente deuda pública, estancamiento productivo y un gasto social que se sostiene con base en transferencias directas. Ante ese panorama, la reforma fiscal 2026 aparece como la herramienta para financiar el clientelismo electoral que garantiza votos, a costa de la economía formal.
Bajo el argumento de promover mejores hábitos de consumo, el gobierno reconfigura el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Los refrescos, bebidas saborizadas y aquellas que contengan incluso edulcorantes no calóricos aumentarán $3.0818 pesos por litro.
Los sueros orales que no cumplan con las recomendaciones de la OMS también subirán 3.08 pesos; los tabacos labrados incrementarán entre 160% y 200%, los hechos a mano un 32%, los videojuegos con contenido violento un 8%, y las apuestas entre 30% y 50% según el monto apostado.
Aunque se presenten como medidas de salud pública, en realidad son mecanismos de recaudación que afectarán el consumo cotidiano. La contradicción es evidente: se castiga a los consumidores por decisiones personales, mientras se continúa premiando con transferencias directas a grupos dependientes del gasto público.
A la par del aumento en el IEPS, la reforma introduce nuevos pagos de derechos federales. Uno de ellos aplicará a menores de edad que salgan del país, un golpe directo a familias de clase media que con esfuerzo financian viajes o estudios en el extranjero. Otro gravamen recaerá sobre empresas que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores, afectando la competitividad y el atractivo de inversión.
En ambos casos, el Estado ve en el contribuyente formal un recurso disponible para compensar la ineficiencia recaudatoria. Pareciera que, más que ampliar la base tributaria, el objetivo es exprimir a quienes aún cumplen.
Las micro, pequeñas y medianas empresas —que generan más del 52% del PIB, representan el 68% del empleo formal y constituyen el 99% de las unidades económicas del país— serán las principales víctimas del nuevo esquema de fiscalización.
Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF) permitirán al SAT realizar auditorías más rápidas, profundas y automatizadas. Lo que se presenta como “eficiencia administrativa” será, en realidad, un endurecimiento del control sobre PYMES y emprendedores. Las sanciones y recargos se incrementarán, y el margen para errores o retrasos se reducirá drásticamente.
Uno de los cambios más preocupantes es la nueva retención sobre plataformas digitales. La reforma establece un 2.5% de ISR y un 8% de IVA sobre ingresos brutos. Este ajuste, aparentemente menor, puede ser letal para miles de negocios que operan en línea.
Se estima que cuatro de cada diez PYMES cierran por falta de liquidez. Con las nuevas retenciones, esa cifra puede aumentar significativamente. Muchas empresas digitales —que usan redes sociales o marketplaces como su principal canal de venta— verán reducida su rentabilidad y podrían volver a la informalidad digital.
El resultado será un incremento de precios para los consumidores y una menor competencia en el comercio electrónico. El golpe, silencioso pero profundo, afectará la innovación, el empleo y la formalidad económica.
La reforma fiscal 2026 no solo aumentará impuestos: también impondrá una carga administrativa más pesada. Las PYMES deberán invertir en asesoría contable, sistemas de facturación digital y cumplimiento de requisitos cada vez más estrictos. Esto reducirá su liquidez, limitará su crecimiento y afectará la creación de empleo.
Paradójicamente, mientras el discurso gubernamental exalta la “economía social” y la “justicia tributaria”, las políticas fiscales apuntan en sentido contrario: castigan al emprendedor y subsidian la dependencia.
El modelo económico de la 4T ha encontrado en la clase media su fuente de financiamiento. Cada incremento en el IEPS o en los derechos federales representa un traslado de recursos desde los bolsillos productivos hacia los programas sociales que sostienen la narrativa del bienestar.
No se trata de negar la necesidad de atender a los sectores vulnerables, sino de advertir que el asistencialismo sostenido sin productividad es insostenible. En lugar de incentivar la inversión y el empleo, el gobierno continúa penalizando el esfuerzo y premiando la inercia.
La narrativa oficial insiste en que “no habrá nuevos impuestos”, pero el ciudadano lo sabrá cada vez que compre un refresco, un boleto de avión o pague un servicio digital. La 4T redefine la justicia fiscal a su modo: más que redistribuir la riqueza, redistribuye la carga.
Si el Estado no equilibra el gasto social con políticas de productividad, el país enfrentará un escenario de menor inversión, mayor informalidad y menor crecimiento.
En ese contexto, la pregunta es inevitable:
¿Hasta cuándo se seguirá utilizando a la clase media como amortiguador fiscal de una política que confunde redistribución con dependencia?