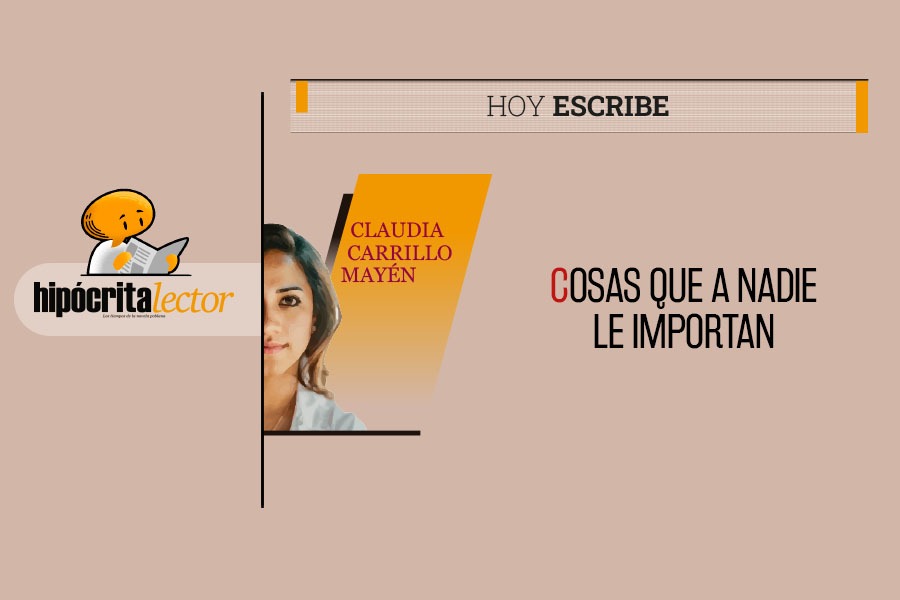En mis tiempos de ocio tecnológico, X —que antes era Twitter— era el boom entre los chavos. Ahí lanzábamos los comentarios más ácidos y sarcásticos que se nos ocurrieran; casi nunca agresivos como ahora, aunque confieso que dos, tres veces me exhibieron por aventar críticas que eran para mí, pero que sonaban a pedrada. Cosas del oficio y del cómodo anonimato de la pantalla.
De ahí nacieron los tuitstars, aquellos seres que con un solo post conseguían chingos de favs y retuits. Así se medía el éxito en la red social del pajarito: por ruido, no por sustancia. Y claro, con tanto aplauso, varios empezaron a creerse la gran cosa. Fue así que conocí a varias “estrellitas” de TW que, en realidad, eran una decepción como personas.
Independientemente de cómo eran detrás de la pantalla, me di cuenta de lo vacías que eran sus vidas: giraban en torno a tuitear, vigilar cuántos followers llevaban, cuántos favs acumulaban. A veces me pedían que fingiera ser otra persona, que cambiara mi foto de perfil en WhatsApp para después compartir el screenshot donde aparecían como el súper galán que rechazaba a tremendo bombón. Todo por seguir aparentando. Por darse aires de asediados que se dan el lujo de escoger. En fin: demasiada autoficción.
Difícilmente encontraba autenticidad en quienes estaban detrás de esos perfiles tan ruidosos. Muchos mensajes eran robados de otras cuentas, traducidos si los habían encontrado en otro idioma; chistes reciclados hasta la náusea. Todo con tal de mantener el perfil del inalcanzable: “qué vida de lujo”, “quiero ser como él”. Ajá.
Después noté que X se había vuelto obsoleto y lleno de pornografía; es como el estacionamiento de peleas entre treintones y cuarentones. Mientras ellos siguen dándose a tiros virtuales, la chaviza ahora prefiere subir su día a día en fotos: lo que desayunan, lo que piensan, la pijama con la que se van a dormir. Parece museo interactivo de la intimidad ajena.
En Instagram toca ser espectadora de cada story que suben mis contactos, y aunque es menos agresivo, sí es mucho más aspiracionista: viajes que, aunque son por trabajo, se comparten como el súper tour; filtros para ocultar la ojera; cafés caros que se enfrían porque primero hay que fotografiar la felicidad. El éxito ahora se mide por cuántos likes dejan los amigos, cuántos comments los familiares, cuántas flores y halagos acumula la vida editada.
Nadie debe darse cuenta de las diez horas sentados en la oficina ni del estrés por jefes sin liderazgo. Cuando me toca ser testigo del momento —de la persona detrás de la foto—, en serio no es lo que aparenta la imagen o el video. Es como ver el backstage de actores cansados que tienen la necesidad de simular cuerpazo, viaje, desayuno, vida artificial. Todo por hacerle ver al otro “lo bien que me va”, la vida perfecta que “me tocó”.
Afortunadamente, ya no paso mi tiempo “libre” en redes sociales. Creo que hace como cuatro años que no posteo en Facebook; mi cuenta de Twitter la vendí y empecé de cero con otra donde apenas comparto mi columna; en Instagram subo todo con semanas o meses de retraso y casi no entro a reaccionar a las stories. TikTok ni tengo, por salud mental.
De youtubers, vloggeros e influencers ni hablo porque, nomás de verles la chichi, la uña y la pestaña falsa, ya noto a leguas lo postizo. Escucharlos es un martirio, así que ni ganas me dan de pasar un solo minuto viéndolos.
Y como suelo decepcionarme fácilmente de las falsedades, no me gusta idealizar. A quienes admiro y quiero es porque, de verdad, significan algo importante en mi vida; porque me aportan, me suman, y viceversa.
Pero bueno, todo esto me vino a la mente porque recientemente me enteré de algo muy lamentable sobre una persona que falleció hace unos años. Era alguien cercano, a quien quería; era divertido y me imaginaba cómo se llevaría con mi esposo y mi hijo. Y este “secreto” que me contaron hizo que se me cayera un héroe. Como si me hubieran pateado la memoria. Estoy decepcionada y sigo intentando averiguar si me siento triste o enojada.
De ahí empecé a recordar a todos los pendejos que erróneamente admiramos. A todos esos a los que les dimos escenario, aplauso y crédito aunque no lo merecían.
Y pensé:
¿De quién es la culpa?
¿De ellos, por mentir y aparentar?
¿O de nosotros, por crédulos?
¿Por qué necesitamos admirar a gente pendeja?
¿Por qué buscamos modelos a seguir tan sosos, vacíos, falsos?
¿Por qué nos llama más la atención lo frívolo que lo honesto?
¿Somos tan básicos que, si alguien es famoso, asumimos que es perfecto?
Al final entendí que no hay que perder de vista que todo humano se equivoca, pero pensamos que la imperfección y los errores son tan graves que es mejor fingir.
Frenemos ya la urgencia de poner en un pedestal al primero que hace ruido, para evitar andar llorando desilusiones.
Y de una vez por todas, dejemos de hacer famosa a gente pendeja.