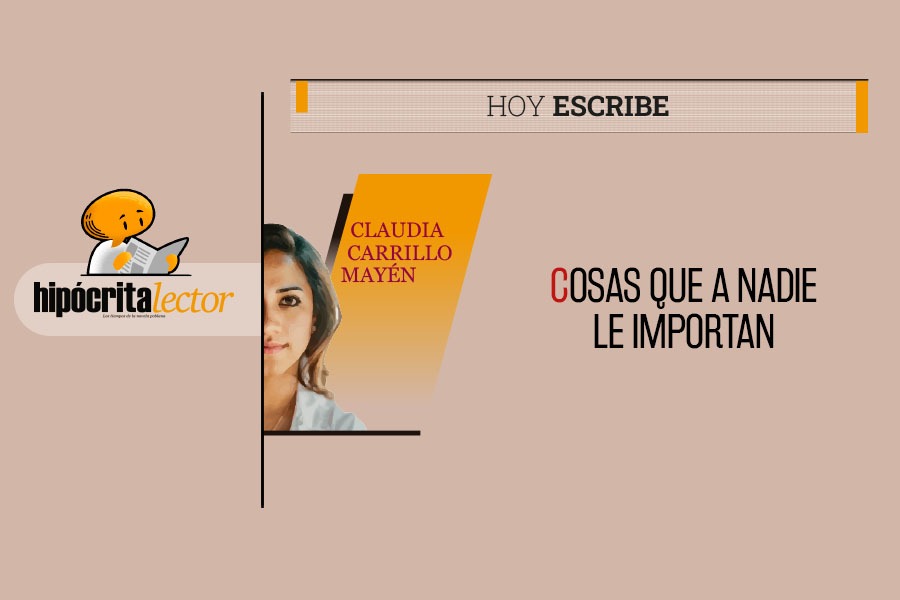Hubo un tiempo en que mi hermana y yo caminábamos solas unas ocho calles desde la casa hasta el que antes era el Alpha 1 —hoy, la UPAEP—. Tendríamos once o doce años. Nadie nos escoltaba. Nadie nos rastreaba la ubicación. Éramos sencillamente dos niñas yendo a nadar y a perder el tiempo mientras mi mamá lidiaba con las tres grandes mitologías domésticas: limpiar, cocinar y lavar.
También empezábamos a ir a la escuela en transporte público: cuarenta minutos de frenos y empujones en las combis. Las dos solas. Y vivas para contarlo.
El otro día le narraba estas odiseas a mi esposo —que llegó a México hace apenas ocho años, cuando el país ya coleccionaba delitos como estampitas y las noticias parecían escritas por Stephen King— y lo vi palidecer. Incluso se indignó con mis padres por dejarnos solas. Le tuve que explicar que antes la ciudad no era la misma criatura amenazante que ahora conoce.
Recordamos a unos vecinos que tenían un sobrino de doce años que no podía ir solo ni a la tienda de la esquina. Su mamá lo escoltaba a todos lados. Y honestamente: jamás la juzgué. Al contrario, la consideraba una mujer sensata. A estas alturas, un hijo vigilado vale más que un drama irreparable y un titular en la nota roja.
Después nació nuestro hijo y fuimos a registrarlo. En un semáforo se acercó una niña a vender dulces. Pequeña, flaquita y con una naturalidad digna del saludo matutino, le soltó a mi esposo:
—Regálame a tu bebé, es que está bonito. A él le pueden dar más dinero.
Ahí mi marido —proveniente de un lugar pequeño y pacífico— entendió que Puebla podría ser la sede de una película de terror. Vivía con estrés permanente: cada vez que yo salía al mercado con el bebé me escribía, me marcaba, necesitaba un reporte de vida. Por eso, a la primera oportunidad de escape, nos lanzamos a Mérida, ciudad que presume seguridad como si fuera patrimonio cultural.
Ahora que regresamos, me encuentro con la noticia de una niña hallada muerta y abusada en la casa del vecino. El vecino. Ese personaje que debería prestarte azúcar, no robarte la vida.
Y volvemos a las preguntas que nos empacaron rumbo al sur: ¿por qué hay gente que no tiene el más mínimo reparo en hacerle daño a un niño o a una niña?
¿En qué momento les quitamos la calle, la risa, la libertad? ¿Cuándo la infancia se convirtió en un mapa de riesgos? ¿Cuándo aceptamos que un menor no pueda jugar afuera de su casa sin exponerse a que alguien lo toque, lo robe, lo lastime?
Uno quisiera pensar que exageramos, que somos una generación paranoica. Pero basta ver alrededor para saber que no. Que algo se rompió. Que los pequeños, que tendrían que ser territorio sagrado, se han vuelto seres vulnerables en un país donde la crueldad aprendió a caminar muy rápido.
Y así vamos: tratando de blindarlos de un mundo que debería protegerlos a ellos primero. Haciendo malabares, rezos y mudanzas urgentes. Tratando de que crezcan sin miedo, aunque el miedo se nos clave a nosotros en los huesos.
Al final del día, pedimos lo básico: que la infancia vuelva a ser un lugar seguro. Que ninguna niña tenga que vender dulces en la calle (dulces, en el menos terrible de los casos). Que no necesitemos AirTags para rastrearlos. Que los niños vuelvan —de una buena vez y para siempre— a ser niños.