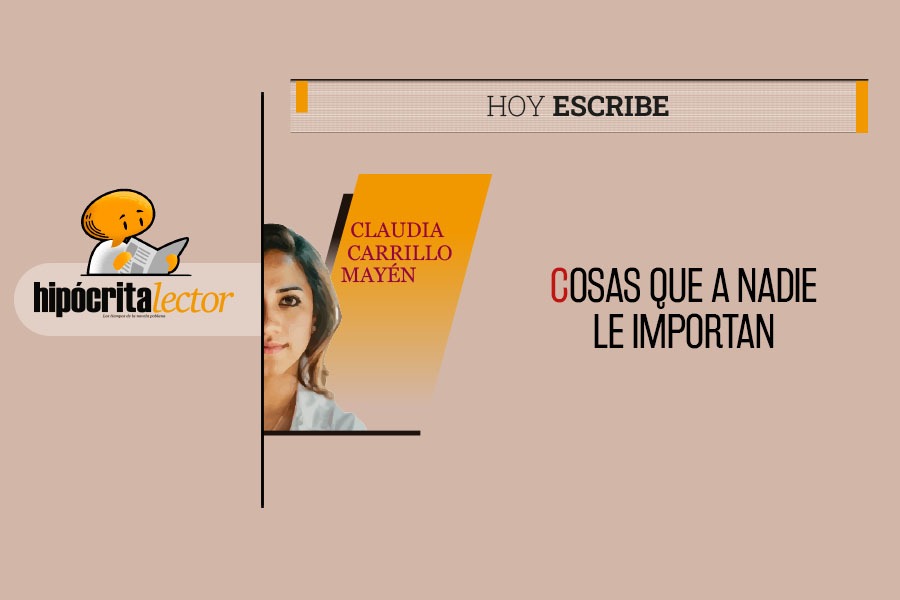Hace tiempo coincidí en el trabajo con un chavito de unos dieciocho años, muy progre, muy listo, muy sensible. Me caía muy bien —bueno, me sigue cayendo—, porque aunque ya no hablamos mucho, nos seguimos aún en redes sociales y de vez en cuando cruzamos algún saludo virtual.
Recientemente me acordé de él porque me topé con un evento en el Zócalo de San Pedro Cholula donde entregaban chamarras a personas adultas mayores. De acuerdo con los comentarios de los asistentes, llevaban entre cuatro y seis horas esperando. Se me hizo profundamente injusto, sobre todo porque eran personas de 57 años en adelante: algunos con suerte sentados, otros —muchos más— de pie.
Quise escribir al respecto, señalando la poca empatía y la pésima logística de las autoridades cholultecas, pero la verdad es que he estado rodeada de tantas discusiones, agresiones y ganas de pelear, que reculé. Eso no quiere decir que haya dejado de pensar que son malísimos para organizarse y que es una verdadera grosería tener a abuelitos y abuelitas esperando tanto tiempo por una chamarra.
En fin, volviendo al meollo del asunto, recordé a Matt —así se hace llamar mi amigo— porque él solía decir que ya quería ser un anciano gordo. Según él, la gente cuando ve a alguien viejo le permite hacer lo que quiera, justificando sus groserías con un “ya es viejo”. Y lo de gordo porque, decía, podría comer lo que quisiera sin que nadie se atreviera a decirle nada, porque “pues ya es viejo”.
Y sí: conforme envejecemos, el cerebro pierde plasticidad neuronal, lo que nos va volviendo más rígidos, más inflexibles, más cerrados. Nos volvemos, en el peor de los casos, cabezadura. Lo que me pregunto es si de verdad tenemos que aguantarlos.
Le explico al hipócrita lector. Mi esposo tiene una debilidad: cada vez que ve un animal, inevitablemente tiene que acariciarlo. No importa si es de la calle. Quisiera rescatar a todos los perros y gatos callejeros, aunque sabemos que eso es imposible. Hay uno en particular que nos cayó muy bien: el típico perro atigrado que nos sigue cada que salimos de casa y al que alimentamos. Se queda acurrucado afuera y, con el frío de estos últimos meses, nos dio pena, así que le hicimos una casita.
No podemos tenerlo con nosotros porque no nos lo permitió el casero, además, vivimos en un departamento pequeño y ya tenemos una perra grande que ocupa demasiado espacio. La casita estaba en un área común; una vecina la movió porque sus papás —personas mayores que, ni siquiera viven aquí—se quejaron, otra dijo que “le estorbaba”, así que la llevamos a otra jardinera donde —le juro y le aseguro— no obstruye el paso ni bloquea la entrada de ningún departamento. La casita es solo un refugio contra el frío. No hay suciedad alrededor. No hay caos. No hay restos de comida ni caca.
Pues empezaron de nuevo las quejas. Esta vez más agresivas, por parte de un señor ya mayor —que, por cierto, es amigo de mi esposo—: que no es perrera, que va a haber caca, que se quite de ahí. De un área común que ni siquiera toca su entrada. Otra señora en el chat de vecinos opinando que qué horror, que mejor lo metamos a nuestra casa.
Tuve que explicar que en un par de meses nos mudamos y que nos los vamos a llevar: a la casita y al perro, a quien ya vacunamos, estamos por desparasitar y pronto esterilizar. La respuesta fue clara y poco amable: “No me hace feliz, pero te voy a reportar cualquier cosa que haga el animal”. El perro, se lo prometo, se comporta mejor que ellos.
Luego vino otra viejita tirándome mala vibra porque decidió que yo mal aconsejo a mi mamá y que por mi culpa ya no son amigas. Y hay otro señor, también mayor, el clásico amarranavajas: “me mandaron a decir”, cuando en realidad es él quien quiere decirlo, pero no se atreve.
Estoy harta, no solo de la falta de empatía, sino del egoísmo, del “me molesta, exploto y todos deben aguantarse”. Pero, curiosamente, todo esto también me motiva a envejecer siendo mejor persona que muchos de estos vecinos y vecinas que, afortunadamente, pronto dejarán de serlo.
Tal vez no se trata de aguantar a los cabezaduras, sino de no convertirnos en uno de ellos. Envejecer no debería ser una excusa para el maltrato, sino una oportunidad para hacerlo mejor. Para no ser esa anciana gruñona que se queja de los niños, de los perros, de los gatos y de la vida en general.
Como sea, cuento los días para mudarme lejos de tanta cabezadura que confundió la vejez con el derecho a amargarse. Ojalá el futuro me regale vecinos menos gruñones y, sobre todo, me conceda el privilegio de envejecer sin endurecerme.