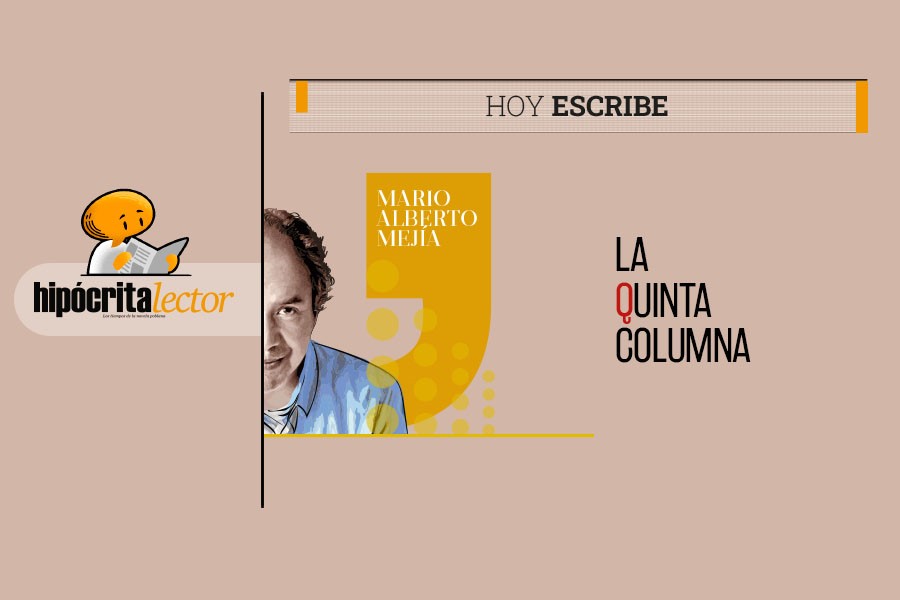Rosalía Consuelos y yo llegamos a Pahuatlán una noche de lluvia.
Ella, hermosa e inteligente, tocó una puerta de madera y una mano la abrió para que entráramos.
A unos pasos, metido en la zona oscura de un patio, estaba él: don Juan Manuel García Castillo.
¿Qué año era aquél?
¿1986, 1987?
Don Juan Manuel era presidente municipal de Pahuatlán —antecedente directo de Comala— y en el momento que lo vi atendía a unos campesinos con esa mirada severa pero generosa.
Cuando Rosalía —brillante lingüista egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia— me presentó con él, sentí una mirada desconfiada.
Y no es que don Juan Manuel —homónimo del infante don Juan Manuel, autor del Conde Lucanor— fuera desconfiado.
Digamos que era su forma de arrancar una conversación.
El ceño fruncido, era en él una gracia, no una desgracia.
Debo decir que nuestro amigo era de pocas palabras, pero firmes.
Su voz al principio no era nada cordial. Digamos que la cordialidad era en su persona un oficio generado con el tiempo.
Con la amistad y el tiempo.
Esa noche andaba por ahí Paula Vicente, oriunda de san Pablito, dueña de un corazón enorme.
Don Juan y nosotros empezamos a hablar, y la charla pronto desembocó en sus gustos literarios.
Era lector agudo de Hemingway y de García Márquez, y un productor de café amoroso y transparente.
Volvimos a vernos.
Sus sonoras carcajadas empezaron a iluminar nuestros encuentros.
Nos hicimos amigos.
¿Cuántas veces le escuché a don Juan Manuel las historias de su pueblo?
¿A cuántos personajes conocí gracias a sus relatos orales y escritos?
No lo sé.
Lo que sí tengo claro es que cuando lo veía, y él empezaba a hablar, el mundo se paralizaba.
O corría más despacio.
Su forma de narrar atrapaba inevitablemente.
Al honrarme con su amistad, me hizo su cómplice.
No nos vemos muy seguido, pero sí lo suficiente como para volverse entrañable. Alguna vez me invitó a presentar un libro suyo en una propiedad de su compadre “El Chato”, quien murió hace algunas semanas.
Para llegar había que subir la calle más empinada del mundo.
Yo iba con la poeta Ana María Vázquez.
Casi morimos en el intento.
La presentación, bañada con mezcal y con refino, confirmó lo que yo pensaba de don Juan Manuel: que el misterio de sus palabras convocaba, siempre, misterios mayores.
Los años pasaron.
Don Juan y yo perseveramos en nuestra amistad gracias a otro personaje enigmático, generoso e inteligente: Miguel Eloín Santos. Hombres de pocas palabras, ambos se entendían tan sólo con mirarse.
Debajo de sus sombreros habitaba el verdadero realismo mágico que han buscado tantos escritores.
Con esas sombras me cobijaba continuamente.
Poco antes del Día de Muertos de 2024, Hipócrita Lector y yo (junto con Betty Meyer) publicamos un brutal libro de relatos de don Juan Manuel (“Andares”), en el que nos habla de gente viva y gente muerta.
Gente que estuvo y desapareció.
Gente que cruzó el mar de la memoria.
Los distintos oficios también cruzan esas páginas.
Con detalle de artesano, don Juan Manuel nos desvela el secreto de la pirotecnia, el misterio que cabe en una fábula protagonizada por un novillo denominado el ‘Chorejo’, el silencio de los arrieros articulando sendas en la sierra madre oriental o el rumor fugaz de un partido de basquetbol.
¿Y qué decir de los maravillosos nombres que pueblan estos relatos?
Domiciano Barreda, don Refugio Aparicio, Alejandro Denza Brasil, Inés Almehua…
“Andares” es un mundo dominado por un artista de la palabra y de la imaginería.
En buena parte de esta columna hablo en pasado, porque apenas hace algunas horas falleció, a sus 76 años, quien tanto yo quería.
Como en la elegía escrita por el poeta Miguel Hernández a Ramón Sije, don Juan Manuel se fue como de rayo.
Empezó con cierto malestar que terminó por invadir su cuerpo.
Vino entonces el arribo a un hospital en la ciudad de Puebla, cosa que lo alejó de Xicotepec de Juárez, a donde se había mudado décadas atrás.
No se halló nuestro amigo en ese lugar, y le pidió a su hija Magali que lo regresara a casa.
Allá se fue.
Allá murió.
Nuestra última llamada, realizada hace algunas semanas, tuvo dos caminos: el inmenso cariño (que nos bañaba a ambos) y la certeza de que no lo volvería a ver.
(Un cáncer terrible se había metido en su cuerpo como suelen hacerlo los cobardes: en la oscuridad y en el silencio).
Hablamos de la vida, en esa charla, pero también de la traición, ese tema shakesperiano.
Don Juan Manuel estaba muy dolido por la traición de algunos que creyó sus amigos durante años.
En un tono enfermo, cansado, me narró los detalles.
Él no sabía entonces —yo sí— que unas células perfectamente anormales estaban creciendo desmesuradamente en su organismo, y que un tumor maligno empezaba a destruir sus tejidos.
Me despedí de él sabiendo que era un adiós definitivo.
Ese último adiós consciente, amargo, terrible: el adiós al amigo que se va.
“Lo quiero mucho, don Juan Manuel”, le dije antes de que concluyera nuestra conversación.
Descanse siempre en paz quien tantos cafetos y granos de café (mezclados con amistad) nos dio durante tanto tiempo.