Mario de la Piedra Walter
En la medicina abundan los nombres de enfermedades, signos y regiones del cuerpo que, en el mejor de los casos, aluden a sus descubridores o a quienes las describieron con mayor precisión. A estos nombres se les conoce como epónimos y no hay que ser médico para conocerlos: síndrome de Down, enfermedad de Parkinson, trompas de Falopio.
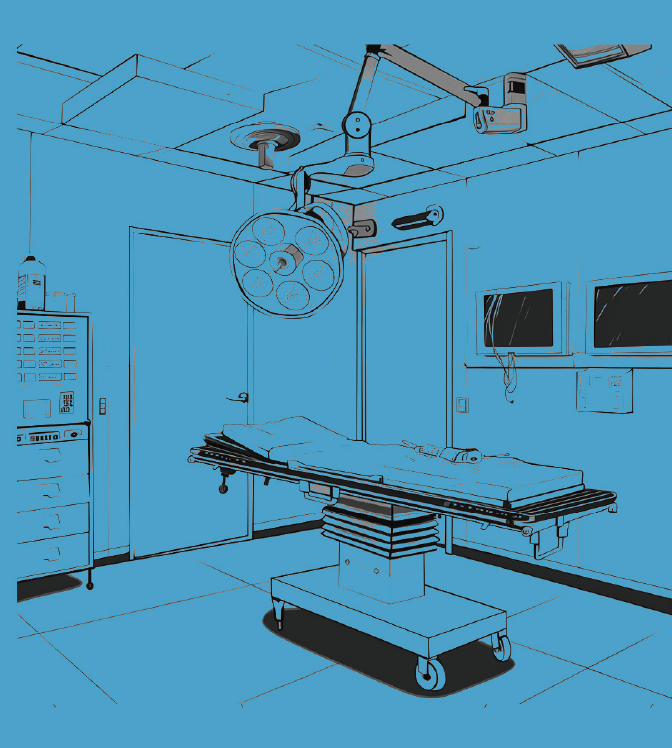
Provienen de una práctica generalizada entre el siglo XIX y el siglo XX, en plena revolución científica, cuando la medicina develaba cada día un nuevo misterio. Aunque muchos de estos nombres componen los pilares de su historia, esta práctica ha caído en desuso. Una de las razones es la necesidad de términos universales que puedan ser utilizados en todo el mundo.
En varios países, por ejemplo, existen nombres distintos para la misma enfermedad (enfermedad de Graves, enfermedad de Basedow y enfermedad de Flaiani son sinónimos de la forma más común de hipertiroidismo). Por el contrario, muchos homónimos apuntan a conceptos y personajes distintos (enfermedad de Pick, pericarditis de Pick, célula de Pick).
Otro inconveniente proviene del revisionismo histórico, que consiste en reevaluar las fuentes desde una perspectiva actual y tiende a evitar el nombre de figuras controversiales. Por este motivo, a la enfermedad de Wegener, médico alemán afiliado al partido Nazi que realizó experimentos en prisioneros dentro de los campos de concentración, se le conoce ahora como granulomatosis con poliangítis.
Lo mismo aplica para la artritis reactiva, una enfermedad reumática conocida como síndrome de Reiter, un médico alemán que compareció ante el tribunal de Nuremberg por practicar técnicas de esterilización y eutanasia en prisioneros. Por otro lado, la medicina se ha convertido en una ciencia mucho más descriptiva. Desde 1955, por ejemplo, está prohibido el uso de epónimos dentro de la terminología anatómica. Es decir, los nombres de las estructuras deben ser simples e informativos. Más que el contexto histórico, deben describir la función.
Los epónimos le han concedido a médicos e investigadores un lugar en la posteridad. Ya sea porque hacen referencia a figuras centrales de la historia o porque se han extendido hasta el habla coloquial. Muchos otros nombres han sido cubiertos –injustamente– por el polvo del olvido y yacen sólo debajo de anecdotarios. No tanto el nombre de los médicos, sino de los infortunados pacientes, sin los cuales no tendríamos ningún conocimiento. Un concepto en la medicina que también sufre de amnesia es el binomio médico-paciente: la idea de que el médico y el paciente componen una unidad. En este sentido, la medicina pertenece tanto a quien la ejerce como quien la padece.

En 1901 una mujer de clase trabajadora, Auguste Deter, ingresó en el hospital psiquiátrico de Franfkurt después de un episodio de paranoia. Desde hace algunos años padecía de insomnio y su memoria se resquebrajaba a una velocidad alarmante. No reconocía más a sus familiares y alucinaba por las noches.
Con tan solo 51 años, Deter presentaba síntomas tardíos de lo que se conocía como demencia senil. El médico del instituto que la examinó, el Dr. Alois Alzheimer, le pidió que escribiera su nombre en una libreta. Deter se detuvo después de media palabra y le dijo desconcertada: ich habe mich verloren (me he perdido). Al morir en 1906, con el consentimiento de su esposo a cambio de los años de atención gratuita en el instituto, el Dr. Alzheimer examinó con un microscopio el cerebro de Deter y descubrió aglomerados de proteínas por fuera (placas amiloides) y por dentro (ovillos neurofibrilares) de las neuronas.
Además, observó una disminución en el tamaño y número de las células en el hipocampo y en los lóbulos temporales. Publicó sus hallazgos bajo el título Sobre una peculiar enfermedad de la corteza cerebral sin causar mayor revuelo. Cien años más tarde estas tres observaciones continúan definiendo a la enfermedad geriátrica de mayor prevalencia en el mundo: el Alzheimer.
Unos 55 millones de personas sufren de Alzheimer, la forma más común de demencia. Cada veinte años el número se duplica y para el 2050 alcanzará los 139 millones, más que la población actual de México. Se estima que una de cada nueve personas mayores de 65 años padece de Alzheimer y su incidencia incrementa con la edad: a los 65 años ronda 5 por ciento, mientras que a los 90, alcanza 50 por ciento.
Es decir, uno de cada dos nonagenarios padecen de Alzheimer. El aumento drástico de casos se debe a varios factores como el aumento en la esperanza de vida, mejora de las herramientas diagnósticas y un cambio en el paradigma de cómo entendemos el deterioro cognitivo en la vejez. En la práctica clínica, la demencia por Alzheimer se caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria acompañada por al menos un déficit en áreas como la orientación, el lenguaje o el comportamiento.

Hasta la década de los setenta, se consideraba al deterioro mental como un proceso natural del envejecimiento, por eso el nombre de “demencia senil”. Hoy sabemos que la pérdida de nuestras capacidades mentales no es un proceso relacionado con la edad y que las causas pueden ser muchas.
Ningún déficit cognitivo debe ser, por lo tanto, atribuido a la vejez. En el caso del Alzheimer, la demencia se puede presentar a una edad relativamente temprana, entre los 55 y 65 años, si existen variaciones genéticas que afectan la producción de proteína amiloide (Alzheimer familiar o en el síndrome de Down). Sin embargo, la forma esporádica –que por lo general se presenta después de los 65 años– es la más común y su causa es multifactorial (predisposición genética, factores ambientales, entorno social, dieta, etc).
Tanto las placas amiloides como los ovillos neurofibrilares –descritos por Alzheimer– se depositan primero en las células de la corteza entorrinal y en el hipocampo, por lo que la enfermedad se manifiesta en etapas tempranas con pérdida olfato (anosmia) y falla en la consolidación de nuevas memorias.
En etapas tardías se esparce hacia el lóbulo temporal, parietal y frontal, provocando problemas visuoespaciales, de lenguaje, perdida de la memoria a corto y largo plazo, alucinaciones y cambios en el comportamiento. Los centros que controlan la respiración, la deglución y el sistema circulatorio se ven afectados en las etapas finales de la enfermedad, lo que conlleva a la muerte –entre cinco y diez años después del diagnóstico– por falla cardiorrespiratoria o complicaciones como las infecciones.
Hasta ahora, las investigaciones se han centrado en desarrollar un fármaco que elimine estas aglomeraciones de proteínas en las neuronas. Desde hace más de veinte años existen medicamentos para eliminar los agregados que, pese a cumplir su objetivo, no parecen mejorar el curso de la enfermedad ni mantienen un perfil seguro en humanos.

En el 2023 la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó el lecanemab, un medicamento que elimina las placas amiloides en las neuronas. Sin embargo, sólo retrasa la progresión de la enfermedad hasta 27 por ciento en los primeros 18 meses y tiene un costo de 26 mil dólares al año. Esto ha llevado a pensar que los agregados de proteínas no son la causa de la enfermedad, sino un subproducto de ella; por lo que muchos abogan por un nuevo enfoque.
Uno de los grandes obstáculos es la falta de financiamiento. Aunque el gobierno de los Estados Unidos destina anualmente 500 millones de dólares en su investigación, no es comparable con los 200 a 250 mil millones de dólares en costos que genera el Alzheimer en la sociedad. Mucho menos puede compararse a los fondos destinados a otras enfermedades como el cáncer que recibe 6 mil millones de dólares anuales.
Si bien es cierto que en las últimas décadas el Alzheimer ha cobrado mayor relevancia mediática, hay poco interés de las farmacéuticas por tratarse de una enfermedad geriátrica. Envejecer, pese a ser inevitable, trae consigo estigma y discriminación. Hasta que haya un cambio de directrices, seguiremos utilizando los fármacos disponibles en el mercado que aumentan los niveles de glutamato en el cerebro, un neurotransmisor fundamental en el aprendizaje y la memoria, y mejoran los síntomas cognitivos en las fases tempranas de la enfermedad; sin tener efecto alguno en su progresión. Hasta entonces, el nombre de Deter y Alzheimer seguirán en la memoria de la humanidad.

MARIO DE LA PIEDRA WALTER
Médico por la Universidad La Salle y neurocientífico por la Universidad de Bremen. En la actualidad cursa su residencia de neurología en Berlín, Alemania.



