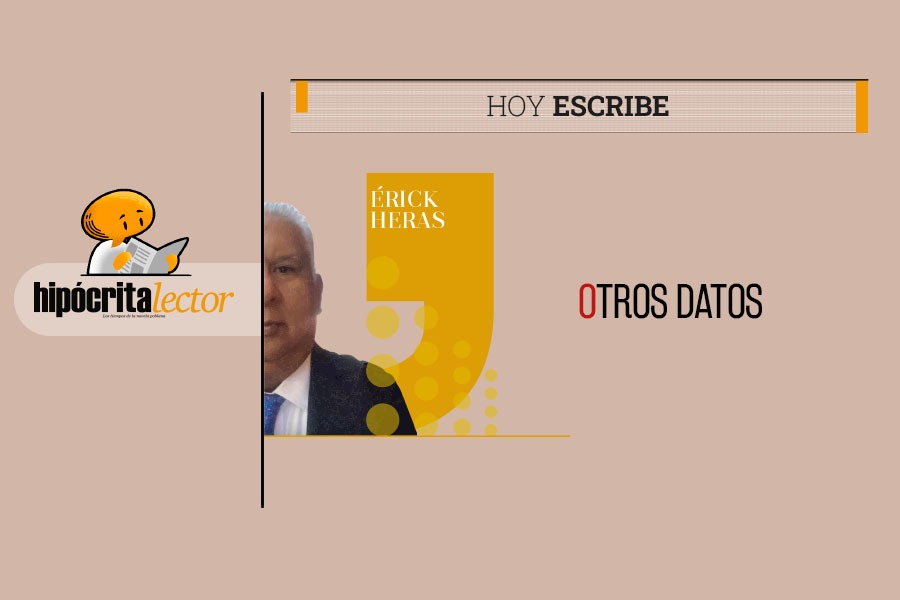Desde la llegada de Morena al poder, la narrativa oficial prometió una ruptura histórica: fin del dispendio, austeridad como virtud republicana y un uso inteligente del dinero público. Sin embargo, conforme avanzó el sexenio, la realidad fiscal caminó en sentido opuesto. Lejos de inaugurar una era de sobriedad financiera, el gobierno de la 4T consolidó uno de los periodos de mayor endeudamiento en la historia contemporánea de México.
El incremento de la deuda no fue una simple tendencia global ―aunque el contexto internacional sí generó presiones adicionales― sino el resultado directo de decisiones políticas internas. Buena parte del crecimiento obedeció al diseño de una política social basada en transferencias masivas que, en lugar de construirse sobre una estructura fiscal robusta, dependió crecientemente del endeudamiento. El gobierno gastó más de lo que recaudaba y financió la continuidad de sus programas mediante créditos que comprometen la estabilidad futura del país.
Esta contradicción se hizo evidente al cierre de 2024: la deuda pública total alcanzó los 17.4 billones de pesos, equivalente al 51.3% del PIB. Se trata del nivel más alto en décadas. La cifra no solo es contundente por su volumen, sino porque desmiente por completo la promesa central del proyecto obradorista: que no habría endeudamiento, que la corrupción eliminada generaría ahorros suficientes y que el gasto social sería financiado por recursos “liberados” del viejo régimen.
Pero la realidad fue distinta. Con el gobierno de López Obrador, la deuda aumentó en 3.2 billones respecto al sexenio anterior. Si se traduce a términos ciudadanos, cada mexicana y mexicano pasó de deber 112 mil pesos al final del gobierno de Peña Nieto a 131 mil 738 pesos al cierre de 2024. Ese incremento del 17.5% no es un ejercicio retórico: es la diferencia entre tener o no tener recursos para invertir en infraestructura, salud, educación o seguridad.
El problema se agravó por dos factores estructurales que funcionaron como sumideros presupuestarios. El primero fue el rescate financiero de PEMEX, empresa cuya situación crítica no se resolvió y que continúa generando pérdidas que deben ser cubiertas por el erario. El segundo fueron las megaobras insignia ―particularmente el Tren Maya― cuyos costos se multiplicaron año con año sin que exista, hasta hoy, evidencia clara de que generarán retornos proporcionales a la inversión. Estos proyectos absorbieron miles de millones destinados originalmente a fortalecer servicios esenciales.
La consecuencia fue inmediata: el costo financiero de la deuda comenzó a desplazar funciones sustantivas del Estado. En 2024 México destinó 3.4% del PIB únicamente al pago de intereses, mientras que el gasto en salud alcanzó apenas el 2.7%. Con esa ecuación, el deterioro del sistema sanitario era inevitable: hospitales desabastecidos, clínicas sin personal, pacientes sin medicinas y una infraestructura incapaz de responder a las necesidades básicas de la población. La austeridad no llegó a la deuda, pero sí a las áreas que sostienen la vida cotidiana de millones de personas.
Este es el escenario que encontró Claudia Sheinbaum al asumir la presidencia. La situación fiscal actual es el resultado directo de un modelo presupuestal que privilegió la expansión del gasto político sobre la planeación estratégica. De acuerdo con cifras oficiales, la deuda total ―sumando endeudamiento interno y externo dolarizado― pasó de 550 mil millones de dólares en 2018 a más de un billón 67 mil millones en 2025. Ese salto redujo drásticamente el margen de maniobra para invertir, reactivar la economía o mejorar servicios públicos.
Durante el primer año de su administración, los efectos fueron evidentes: caída de la inversión pública, un repunte del empleo informal y crecimiento económico per cápita prácticamente nulo. No es que la nueva administración no quiera invertir; simplemente no puede. El país quedó atrapado entre una deuda creciente y obligaciones que reducen cada vez más la capacidad del Estado para responder a las necesidades de una población que demanda salud, seguridad, educación y oportunidades.
El endeudamiento también continúa incrementándose. En el primer año de Sheinbaum, la deuda per cápita ya ronda los 135 mil pesos. Cada ciudadana y ciudadano está cargando en su espalda el costo de decisiones que priorizaron proyectos faraónicos y programas electorales por encima de la inversión pública que genera crecimiento real.
Y mientras el país se endeudaba para financiar becas, subsidios energéticos o megaproyectos, los sectores esenciales se deterioraban: el campo fue prácticamente abandonado, las carreteras colapsan ante la falta de mantenimiento, las escuelas carecen de infraestructura básica y los hospitales operan en condiciones cada vez más precarias. La seguridad pública tampoco quedó a salvo: en el presupuesto 2026 los recursos destinados a este rubro se redujeron porque el pago de intereses sigue creciendo y consume cada vez más espacio fiscal.
El impacto humano es brutal. Solo en salud, lo que México gasta en un día de intereses equivale al tratamiento anual de 16 mil 571 pacientes con cáncer de mama. Esta comparación revela la profundidad del desvío presupuestal producido por un modelo que hipotecó la estabilidad financiera a cambio de mantener el apoyo electoral.
El daño más grave, sin embargo, es estructural: el país hipotecó su futuro. Las próximas generaciones enfrentarán un Estado con menos recursos, menos capacidad de inversión y menos margen para reaccionar ante crisis económicas o sanitarias. El modelo asistencialista de la 4T no fue diseñado para ser sostenible; fue diseñado para ser permanente. Cuando lo permanente se financia con deuda, el costo se multiplica y se vuelve prácticamente impagable.
Si México continúa en este camino, la combinación es explosiva: servicios públicos degradados, violencia creciente, inversión privada retraída y una ciudadanía cada vez más endeudada sin haber recibido infraestructura duradera o crecimiento real. Esto no es alarmismo; es una lectura elemental de la aritmética fiscal.
Corregir el rumbo es la prioridad. No se trata de ideología, sino de responsabilidad histórica. México no puede seguir financiando su presente a costa del futuro. Primero México, de verdad —no como consigna—, implica reconstruir una política fiscal responsable, transparente y sostenible. El tiempo para hacerlo se está agotando.