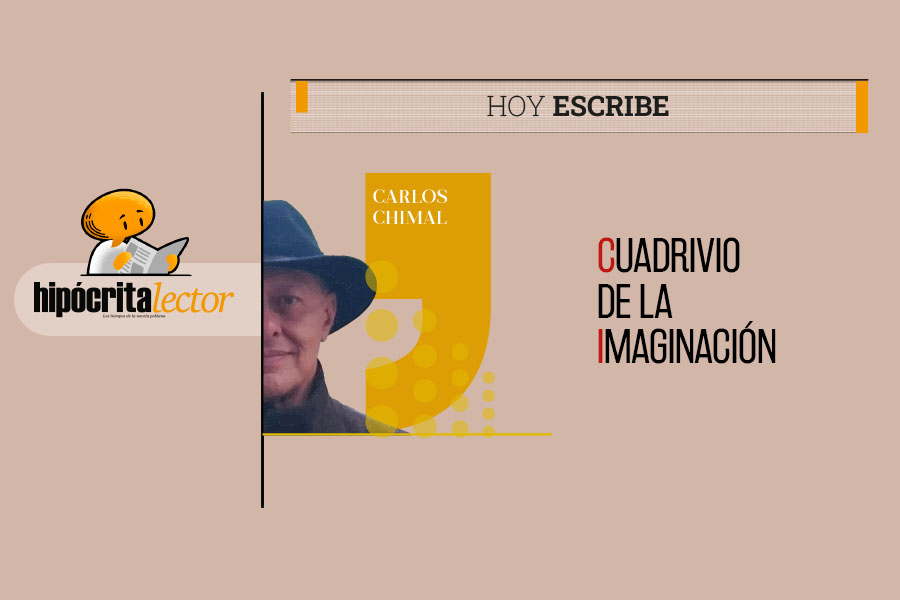¿Cómo aparece esa zona trémula que llamamos descubrimiento en la pintura? ¿De qué están hechos los hilos que tejen la invención en el arte y la imaginación en la ciencia? ¿Son hebras que nos atan a la tormentosa leyenda de Prometeo? ¿Hacemos arte porque no nos queda de otra, dominados por la ilusión de que descubrir y conocer nos transformará en seres poderosos?
El uso o no de instrumentos que manipulan la luz (lupas, microscopios, cámaras oscuras, computadoras) en la generación de imágenes pictóricas determinó el flujo y contraflujo de las artes visuales desde 1300 hasta nuestros días. Quienes son capaces de dominar la imaginación mediante la palabra o a través de su mano invadiendo telas, probando tintas, arañando rocas y metales, generan artefactos enigmáticos cuyo propósito es desafiar nuestro sentido común y poner en jaque los valores y creencias del público que los admira.
¿Dónde surge tal admiración? Sobre todo, en los museos. Si bien tales recintos son un invento modernista, no por ello dejan de ser valiosos para la cultura de nuestros días. La idea burguesa de que el arte había sido mal entendido por la realeza insensible y los nobles ignorantes, de manera que, luego de la Revolución, era imperante abrir espacios en los que la sociedad pudiera apreciar por sí misma la historia del arte, sin importar cuán mutilada e incompleta se presentara.
A lo largo del siglo XX el museo desbordó sus muros, salió a las avenidas, plazas y paredes de edificios debido a la variedad de instrumentos ópticos y la necesidad de descubrir. Así surgió, entre otras corrientes estéticas, el voluntarismo constructivo. Esto es, asociaciones visuales conscientes, producto de una larga, a veces pausada, en ocasiones, frenética, reflexión sobre lo que implica descubrir, experimentar, vivir.
Ejemplos fehacientes son los exquisitos cromos de Brian Nissen, saturados de color sólido, como si quisiera evocar la mirada prístina de un tlacuilo, elaborando códices en una lengua que no es la suya, pero que, no obstante, comprende de manera profunda.
La economía figurativa de Rodolfo Morales es el producto de una ecuación constituida por pesos y ligerezas, por ejemplo, en Dos mundos (s/f) y En blanco (1997). Las figuras femeninas oaxaqueñas flotan maternales, envolviendo el pueblo a sus pies en el primer cuadro, mientras que en el segundo las mujeres esperan una señal sentadas en sus sillas; lucen perseverantes como santa Mónica, la madre de san Agustín. También en buena parte de la obra de Francisco Toledo el espacio se llena de cantos plásticos, donde las figuras animales se alargan, anunciándonos algo irrefutable: Que su tiempo no se ha agotado por más que nos empeñemos en cancelarlo. Ejemplo es la acuarela Midiendo el cerdo (s/f).
Maestro de la neofiguración mediante el dibujo clásico, Gerardo Cantú recuperó el sentido lúdico del descubrimiento en Ojos de papel bolando (1981). No solo el trazo clásico, hay en su obra una inigualable mezcla de trazos abstractos, ambientes insinuados por el color y figuras geométricas que sirven de contrapunto. No es naturalista y, sin embargo, recurre a Paul Cézanne y los fauvistas. Experimentó con el muralismo. Ejemplo es Oro negro o Retrato de una sociedad (1980), que puede admirarse en el Colegio Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Los blancos relieves de Fernando Ramos Prida insinúan un agridulce descubrimiento: La vida es un sueño; ergo, morir es despertar. Ejemplo es Siglos de sangre (1995). Minimalista de corazón, su obra no es la de un pesimista sin causa. Aquejado por distrofia muscular, representa el proceso mórbido, sereno, de descubrir hacia dónde vamos, en el que el infinito es apenas un mordisco de eternidad.
Para estos creadores la relativización del arte y su posterior atomización hacia lo banal o hacia lo escandaloso es inaceptable, pues en ese caso caerían en una suerte de “descerebralización”, muy propia del radicalismo modernista y luego del eclecticismo posmoderno. No es necesario ser un artista para saber que solo si evitamos semejante “descerebralización” del conocimiento podremos percibir lo que ya en su momento la poeta Sor Juana Inés de la Cruz y el geómetra Carlos de Sigüenza y Góngora lograron vislumbrar: Al mirar el arte, la naturaleza, el mundo, la ciencia, hay que hacerlo con un solo propósito, el de percibir la luz (el conocimiento) como si nadie la hubiese visto antes.
“Una vaca no es una vaca, una pipa no es una pipa”, proponía el pintor surrealista del siglo XX, René Magritte, instándonos a observar todo de nuevo, como si se tratara de la primera vez, desde una generosa vaca hasta una elegante pipa. Como queda manifiesto en la obra de los artistas mencionados, semejante “descerebralización” de las artes visuales, inutilizadas por lo decorativo, secuestradas por lo vernáculo a ultranza, lo supuestamente lúdico y la falsa memoria histórica, no significa que estemos frente a expresiones estéticas de elementos sordos, ensamblado para reconciliarnos con una realidad lacerante. Si bien la comercialización del arte y la feria de vanidades alrededor de la trascendencia como autor hace que muchos artistas confíen en un orden imaginativo cuyo centro gira alrededor de la eficacia pueril y el artificio visual, hay otros que van en direcciones no necesariamente opuestas, aunque sí rumbo a parajes ignotos. ¡Eureka!, aquí hay vida.