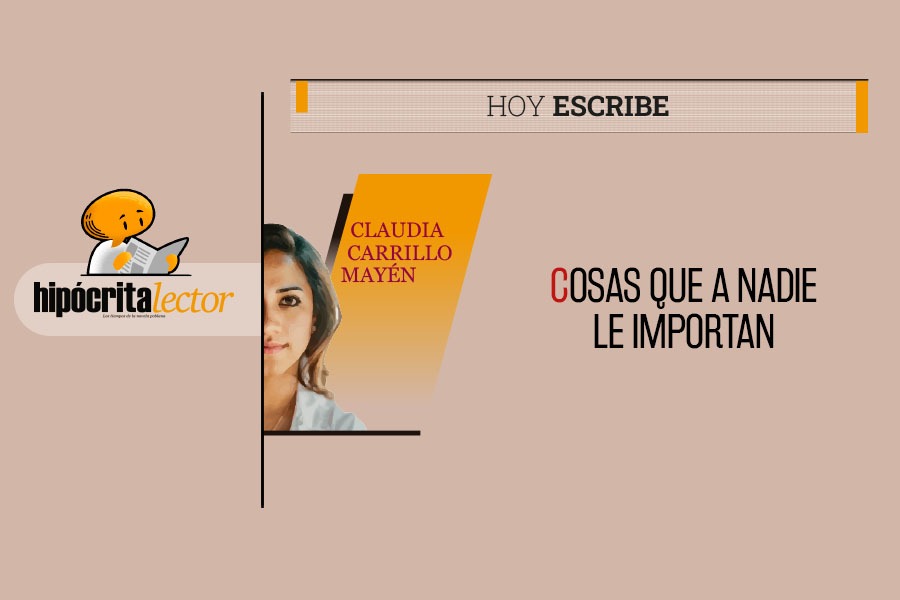Hace un par de fines de semana invitaron a mi hijo de seis años a un cumpleaños. Era la fiesta de una amiguita a la que vio por última vez en aquel Halloween en que ambos tenían dos años —y de la que, por supuesto, ninguno conservaba más que la vaga noción de haber compartido una calabaza de plástico—. En fin: la temática del festejo era K-pop Demon Hunters.
Llegamos y aquello parecía una invasión coreana: varias niñas caracterizadas como las guerreras de la famosa película de Netflix —le recomiendo, hipócrita lector, verla para entender el boom— y los niños también, orgullosos, exhibiendo sus marcas moradas de “demonios”.
Netflix, que no pierde oportunidad, además de la película lanzó videos con letras para que los niños puedan corear las canciones. Así que, con genuino espíritu antropológico, me puse a verlos para comprender la pasión. Y sí: debo decir que son muy pegajosos, visualmente explosivos y sorprendentemente bien producidos. No pude evitar entusiasmarme con el empoderamiento de las tres protagonistas: nada de princesas en vitrinas ni damitas esperando rescate, sino las meras meras, las que pelean, las que salvan a sus fans con delineado perfecto y patadas imposibles.
Honestamente, aplaudí ese cambio. Porque, independientemente de que yo haya sido una fan de corazón de los Backstreet Boys, no pude evitar comparar esas épocas de bailecitos suaves y letras románticas con el fenómeno coreano que devora la atención infantil de hoy.
Y cuando pienso en heroínas de mi época, la verdad es que solo recuerdo Sailor Moon. En la serie, por mucho “poder del prisma lunar” que invocaran las Sailor Scouts, siempre terminaba Tuxedo Mask yendo al rescate. Es decir: fuertes… pero no tanto; valientes… pero con respaldo masculino en caso de crisis.
Hoy, en cambio, las heroínas que admiran nuestros hijos cantan, bailan, pelean, brillan y ya no esperan al caballero: derriban demonios mientras se maquillan y demuestran dotes de baile y rap estupendos.
Y los pequeños se reconocen en ese despliegue de energía:
Las niñas ven fuerza donde antes había fragilidad.
Los niños ven figuras femeninas que admiran sin conflicto.
Yo, francamente, me sorprendí de este entusiasmo infantil desbordado. Fue incluso liberador. Pasar de los chicos guapos sonriendo en cámara lenta, a chicas con entrenamiento, precisión, coreografías y buenas rimas.
Mientras tanto, nosotros, los de antes, vemos todo esto con una mezcla de desconcierto y ternura.
Pensamos: “caray, qué lejos quedaron mis boybands”.
Pero menos mal.
Porque si algo tienen estas nuevas infancias —hiperconectadas, hiperbailables, hiperopinantes— es que ya no esperan que alguien les diga quién pueden ser. Y en ese sentido, el K-pop es un espejo de la época: un mundo más rápido, sí, pero también más abierto, más diverso, más dispuesto a que una mujer no necesite permiso ni que un hombre llegue a salvar el día.
Y bueno, como el mundo no solo avanza: acelera. Toca ponerle freno de vez en cuando. Límites sanos que permitan disfrutar sin que la sobreestimulación les revuelva los nervios. Pero si en medio de esta velocidad nuestros hijos encuentran fuerza, juego y un poco de brillo propio, entonces quizá la modernidad no esté tan perdida como creemos.