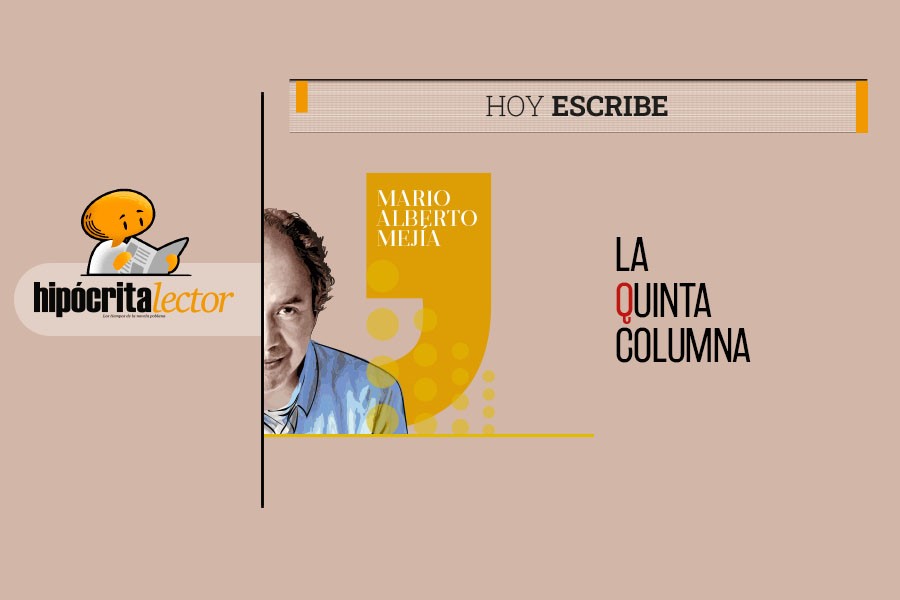En los últimos días hemos visto cosas inéditas como el odio que es capaz de generar un presidente de la república.
Cuando los niveles de la crítica se extravían pasan a convertirse en fobia, hermana gemela del odio.
No hay en la historia reciente de este país —tan cegado por el odio— un fenómeno parecido.
Carlos Salinas fue en su momento el villano favorito, y, desde Los Pinos, su sucesor fomentó una campaña de desprestigio en contra suya.
Millones de máscaras inspiradas en Salinas se distribuyeron por todo el territorio, a la par que en la televisión comercial las parodias sobre él abundaron.
Dicha campaña estuvo teñida más de burla que de odio.
Quien lo odiaba a muerte tenía puesta la banda presidencial, y en todas sus acciones buscaba desfigurar su rostro, tal y como hacen los asesinos en los crímenes de odio.
El presidente López Obrador polariza.
Es cierto.
Cada Mañanera provoca bilis de la mala a sus malquerientes.
(Hay una bilis —la bilis negra de la melancolía— que purifica el alma).
Pero lo que hemos visto, a partir de que respondió un reportaje hecho con las vísceras por dos reporteros de The New York Times, rebasa cualquier exceso.
Cierto: el presidente se excedió al difundir el número celular de la periodista Natalie Kitroeff, pues violó la Ley de Datos Personales.
Pero la respuesta en Twitter —nunca X— excede todo tipo de delirio.
Sus odiadores —que están para el diván— han estado echando espuma por la boca y por las yemas de los dedos.
En apariencia, no le perdonan la divulgación del número celular de la periodista.
Pero es sólo en apariencia.
Lo que en realidad ocurre es otra cosa: no le perdonan que todo lo que haga desde Palacio Nacional rompa las vajillas metidas en las más diversas tramas.
El reportaje del Times neoyorquino buscaba exhibir al presidente y los suyos recibiendo dinero del narco para sus campañas políticas.
(El tema era un corte más jugoso que un New York a las brasas servido en el inexistente restaurante Dorsia al que acudía Patrick Bateman).
Pues todo eso quedó en segundo plano —en parte porque el presidente y la difusión del reportaje exhibieron la pobreza de las fuentes y la ausencia de pruebas— ante la divulgación del número celular de la periodista.
Hoy por hoy, ya nadie habla del jugoso New York.
Los tuiteros están entretenidos con el cerillo que usó el presidente.
La trama central —el jugoso New York— quedó regada en el piso entre orines y otras miasmas.
Todos hablan del cerillo que horrorizó a los horrorosos odiadores.
En el pasado reciente, los expresidentes cometieron auténticas aberraciones contra los periodistas y la libertad de expresión.
Carmen Aristegui fue un caso emblemático en dos sexenios: en el de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto.
El primero le echó a un pitbull poblano que hoy anda echando espuma por la boca en el proceso electoral.
El segundo le cortó la lengua a través de su antiguo patrón.
Los indignados contra el presidente López Obrador tendrían que poner en la báscula del odio los tres casos.
No lo harán.
Su odio sobrepasa el sentido común.
Es un odio cocinado con bilis de la mala.
Su clínica de odio no conoce la paz ni la melancolía.
Nadie los abrazó a los seis años.