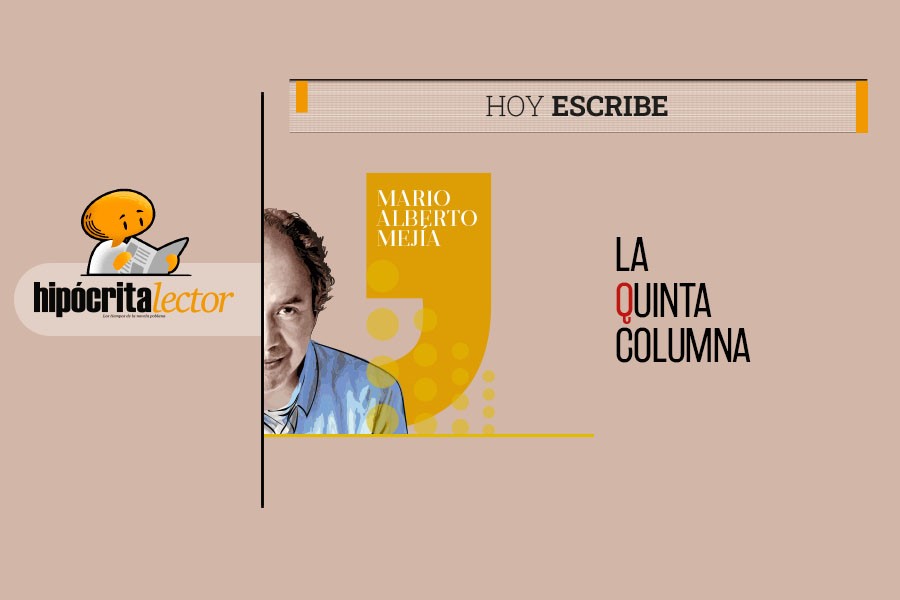Juan José Arreola fue, además de escritor y editor, un tallerista notable y divertido.
El taller de poesía que daba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria, era delirante.
A mí me tocó asistir los viernes —en la segunda mitad de los años setenta.
Arreola llegaba con su gran capa de terciopelo y un “sombrero afelpado de copa alta, negro”, como lo describió uno de sus muchos seguidores.
El chaleco era a la Théophile Gautier, uno de sus poetas favoritos, y llevaba colgando del mismo un reloj de bolsillo con cadena de oro.
Yo iba con Susana, mi novia, a quien el maestro Arreola francamente adoraba.
(No sólo él perdía los ojos al verla. Les pasó lo mismo a Juan de la Cabada y a Salvador Elizondo).
El taller de Arreola era eso: un taller.
Y a veces la poesía era hecha a un lado.
Es un decir.
En realidad todo lo que ocurría alrededor suyo tenía que ver con el misterio del lenguaje: tren en el que viaja, siempre, como una pasajera insólita, la poesía.
Arreola nos hablaba a veces de los diferentes tipos de escoba que había que usar para barrer los distintos tipos de piso.
(Eso se lo aprendí notablemente).
Y a veces se perdía en la nostalgia de su vida en París.
Pero un día —y esto es lo importante en función de esta columna— nos narró una historia única, maravillosa, que ocurrió, según él, ahí donde se cruzan dos calles emblemáticas del Centro Histórico de la Ciudad de México: Moneda y Seminario.
(A unos metros de Palacio Nacional).
Resulta que un merolico, hábil como pocos en el oficio de las palabras, había logrado reunir un número considerable de personas en torno suyo.
Hablaba y hablaba, provocando que más curiosos se acercaran.
Y cuando ya tenía a unas setenta personas maravilladas, entraba otro señor a vender pomadas para las hemorroides, o algo parecido.
Él se iba, en tanto, en búsqueda de otros públicos por las calles aledañas.
Jura Arreola que se acercó curioso y le preguntó que qué vendía.
La respuesta lo dejó, como a nosotros, absolutamente impávido.
“Vendo gente”, le dijo.
En efecto: el merolico no vendía ningún producto hechizo.
Lo suyo era vender gente, ésa que lo rodeaba mientras ejercía el oficio de la palabra.
Y se la vendía a los otros merolicos que vendían aceites para la gota o pastillas para no soñar.
Todo esto va ligado a algo que he venido narrando en columnas recientes, y que tiene que ver con la gente que va a los mítines de todos los candidatos.
Hoy que arrancan formalmente los Juegos del Hambre —también llamada Sucesión—, los distintos aspirantes deberían contratar a ese merolico de Moneda y Seminario que podía hablar horas enteras sin vender nada.
Sólo por el gusto, aparente, de reflexionar en voz alta sobre los más diversos temas.
El merolico ese que vendía gente.
Al final de la historia, por cierto, el maestro Arreola se envolvió en su capa, le guiñó un ojo a Susana, y nos hizo una anotación más rápida que su salida del pequeño salón de clases:
“Ese hombre, os juro, no era merolico. Era un poeta”.