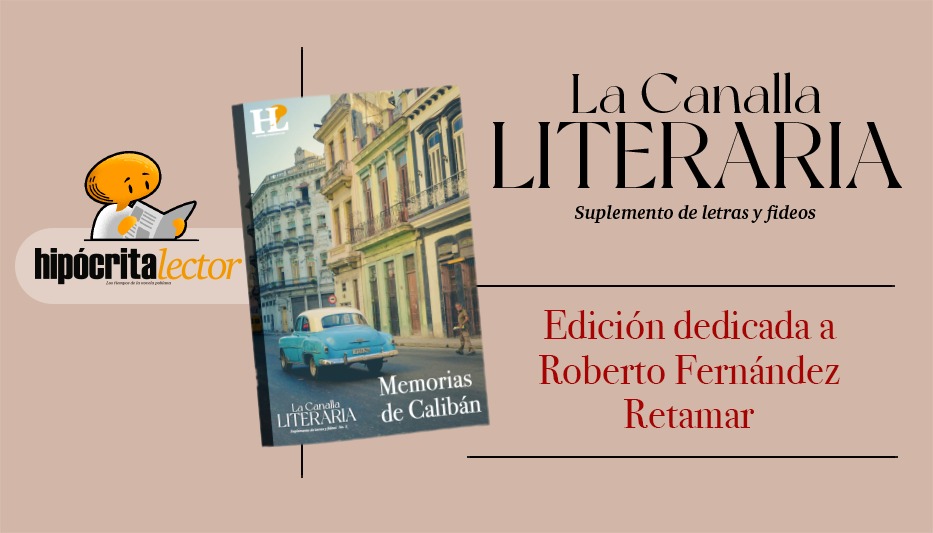José Luis Dávila*
Me hubiera gustado empezar este texto con una pregunta porque, me parece, todo aquello que aspira a ser crítico nace en el cuestionamiento. Sin embargo, pronto me di cuenta de que, como los típicos asistentes a cualquier conferencia o presentación de un libro, más que una pregunta lo que yo tenía era un comentario. Afortunadamente, debido a cierto atisbo de dignidad, me abstuve de continuar con mi idea inicial.
Qué pereza me hubiera dado, y hubiera dado a los otros, abordar un tema desde el falso estatuto del que sabe que sabe y se pregunta a sí mismo, sin retórica, pero con artificialidad, eso que ya sabe nada más para ufanarse de una respuesta preparada, construida para demostrar que conoce algo. Muchos textos existen en ese tenor, tantos que temo haber sido parte de ello alguna vez, por lo que si alguien tiene a bien decirme cuándo caí en ello, lo agradeceré, pues reconocer lo que uno ha sido permite decidir si quiere volver a serlo o prefiere dejarlo de lado, como mejor le acomode, pero de manera consciente.
Sin embargo, qué difícil es eso último. La consciencia no es algo que se cultive en estos días, y aunque suelo voltear para todos lados con la esperanza de encontrar a alguien que la practique (tal vez no siempre pero sí de forma regular), parece ser un artículo en desuso y desahucio. He llegado a pensar que fue sustituida por una especie de hiper-identidad: emparejamos los rasgos de lo que somos a lo prefabricado para poder encajar, en vez de ubicar nuestros rasgos desarrollados en un nicho al cual pertenecer; debido a eso, vamos transitando de esquema en esquema de rasgos para no dejar de estar en sintonía con aquello que se antoja nuevo y fresco. Para poder hacer dicha migración sistemática entre conjuntos de rasgos, la conciencia es uno de esos equipajes que se prefiere no cargar, pues añadiría el peso del cuestionamiento sobre quién se es y los actos que se cometen.
Llegado a este punto me pregunté por qué será que hemos permitido a la actualidad eclipsar algo tan humano como la conciencia. La velocidad con la que se producen cambios en el mundo, el distanciamiento causado por elementos tecnológicos, la neurosis colectivizada debido a la facilidad con la que se produce información –tanto verídica como falsa–, la fanatización indómita de generaciones y generaciones dependientes del entretenimiento, cualquiera que sea la razón que se quiera dar, no debería ser suficiente para aceptar con conformidad que pueda haberse alejado a la conciencia de las personas. Entonces obtuve una pregunta de verdad, una pregunta que no me había hecho, que viene de fuera y me mete en problemas, como cualquier buena pregunta debe hacer.
En este texto quería hablar sobre Roberto Fernández Retamar, sobre su Calibán, abriendo con la pregunta más básica posible: ¿por qué sigue siendo vigente su ensayo?, pero responder a ella sería perpetuar las clásicas formas de elaborar textos en homenaje que de nada sirven excepto para llenar páginas de publicaciones y que el autor pueda afirmar algún día “yo escribí respecto a tal o cual escritor”, como si fuera un gran mérito que le debieran aplaudir.
Al contrario, ahora que me he sentado a rumiar el tema, me doy cuenta que la pregunta real para esta época la hizo el mismo Fernández Retamar en 1971: ¿qué otra cosa puede hacer Calibán sino utilizar ese mismo idioma para maldecir, para desear que caiga sobre su amo la «roja plaga»?, se pregunta el cubano tras explicar que el símbolo del latinoamericano es aquél al que la literatura shakespeariana ha puesto como un salvaje pero que se rebela en su inconciencia, al que Ernest Renan tomó como ejemplo de los pueblos que buscan su independencia aun sin estar preparados para ella, y al que Rodó ató al materialismo y la indeterminación cultural. Ninguna de esas opciones, dice Fernández Retamar, porque Calibán lo que hace no es ser un inconsciente, ni le falta preparación y mucho menos es parte ciega de un sistema, sino que usa lo que ha aprendido en cautiverio para romper sus ataduras, le hace el vacío al juego del amo para llegar a su objetivo, pues “Calibán es el rudo e inconquistable dueño de la isla”.
Y, entonces, si esa es la pregunta, ¿cuál es la respuesta? La actualidad ha hecho posible encontrarla: Calibán ha sido tentado, desviado de su objetivo, y ha querido ser lo que es el amo en lugar de maldecirlo, usando el idioma que le han impuesto no para explorar su conciencia y oponerse a lo que le daña, sino para copiar y convertirse en el opresor. Por ello cada identidad formada en nuestros días apunta a tener, no a ser: así, la comparación es la raíz del conflicto, y la segregación por cualquier índole es pan diario, desde un gusto simple por un tipo de clima hasta la simpatía por un político. De tal modo, la plaga roja no ha caído sobre Próspero, el amo de Calibán, sino sobre sí mismo, y Calibán ya no es dueño de la isla sino un arrendatario más que gustoso paga, mes con mes, la suscripción a Netflix para sentir que lo ve todo, aunque nada vea.
Quizá, algún día, volvamos a ser el Calibán que veía Fernández Retamar, pues es la mejor versión de Calibán que se ha dilucidado, la más alentadora para nuestros pueblos; pero, por el momento, la respuesta a la que he llegado me hace pensar que no conozco otra metáfora más acertada de nuestra situación cultural, de nuestra realidad, en la actualidad.