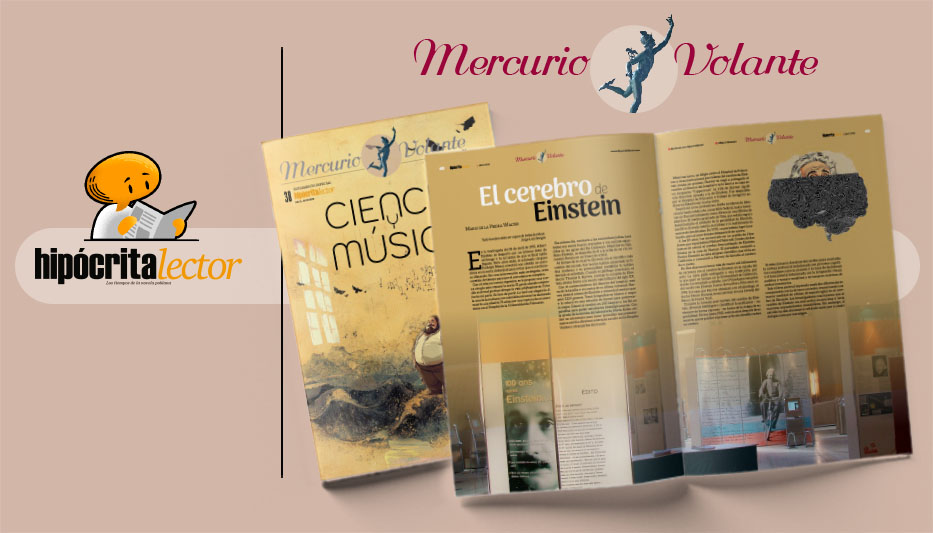Mario de la Piedra Walter
Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas.
Jorge Luis Borges
En la madrugada del 18 de abril de 1955, Albert Einstein se despertó con un intenso dolor de estómago y la intuición de que el final había llegado. Siete años atrás, el aclamado cirujano Rudolph Nissen envolvió con celofán un aneurisma en su aorta abdominal para evitar que se continuara dilatando. Sin una intervención más arriesgada, sería cuestión de tiempo para que el aneurisma se rompiera.
Con el reloj en cuenta regresiva, se le propuso una nueva cirugía para reparar la aorta. El genio alemán respondió: es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. Ya he hecho mi parte. Es hora de partir. Lo haré con elegancia. A la una de la mañana con veintidós minutos fue declarado muerto, a la edad de 76 años, por una ruptura de un aneurisma en el Hospital de la Universidad de Princeton.
Ese mismo día, contrario a las costumbres judías, (casi todos) sus restos fueron cremados y sus cenizas esparcidas en las aguas del Río Delaware. Mientras su hijo, Hans Einstein, se despedía de él a la orilla de un río, su cerebro flotaba en un frasco de cristal.
Al tiempo de su muerte, Einstein era el científico más celebre del mundo. Sus teorías habían cimentado la física moderna y su personalidad mediática lo habían elevado al estrellato. Cuando el patólogo americano, el doctor Thomas S. Harvey, condujo la autopsia de Einstein, estaba frente a la mente más brillante del siglo XX.
Con el consentimiento del director del hospital, mas no de la familia y en contra de su última voluntad, Harvey abrió el cráneo de Einstein y removió el cerebro que pesó 1224 gramos. Tomó fotografías en blanco y negro y lo colocó en una solución de formol para preservarlo mejor. Disecó el cerebro en 240 bloques y los fijó en parafina para poder estudiarlos histológicamente. Con la ayuda de la técnica del laboratorio, Marta Keller, utilizó un microtomo para hacer laminillas que posteriormente envió a diversos centros de estudio en los Estados Unidos y otras partes del mundo.
Mientras tanto, un litigio entre el Hospital de Princeton y otras instituciones por valerse del cerebro de Einstein estaba en proceso. Harvey se negó a entregarle el cerebro al director del hospital y se lo llevó a su casa en un recipiente “Tupperware”. La vida de Harvey siguió una dirección opuesta a la de Einstein. Fue despedido por el Hospital de Princeton y trabajó de incógnito en diversos Estados sin mucho éxito.
Deambuló entre profesiones, desde ayudante de laboratorio hasta médico de una prisión federal, hasta terminar en Kansas trabajando como obrero en una fábrica de plásticos. El médico graduado de Yale, que estaba seguro desentrañaría el misterio de la genialidad de Einstein, perdió su licencia médica, su trabajo y su matrimonio en menos de dos décadas. En 1978, un periodista logró localizarlo, pero al poco tiempo desapareció de nuevo.
A los 84 años, fue encontrado en un pueblo de New Jersey por el periodista Michael Paterniti. Dentro de dos frascos de cristal, el cerebro descuartizado de Einstein flotaba en la casa de Harvey. El periodista contactó a Evelyn Einstein, la nieta del gran científico, que vivía en California y convenció a Harvey de llevarle el cerebro de su padre.
En diez días recorrieron más de cuatro mil kilómetros de carretera con el cerebro de Einstein en la cajuela del auto. La nieta pidió entregarlo a una institución, por lo que pasó un tiempo en la Universidad de California, donde fue estudiado a detalle. Los 170 pedazos restantes del cerebro de Einstein fueron devueltos a Princeton en 1998. Sus ojos, que Harvey obsequió a su oftalmólogo, el doctor Henry Abrams, se encuentran en una bóveda del Banco de Nueva York.
Durante la travesía post-mortem del cerebro de Einstein, diversos histólogos y científicos lo analizaron – no siempre de forma rigurosa – en busca de la chispa de su genialidad. No fue hasta 1985, treinta años después de su muerte, que se publicó el primer artículo científico sobre su cerebro.
Se seleccionaron dos áreas del cerebro para el estudio: la corteza prefrontal (relacionada con procesos cognitivos complejos como la atención y la toma de decisiones) y el área parietal (relacionada con la integración visual, auditiva y somato-sensitiva) y se tomaron muestras de ambos hemisferios.
Solo el área parietal izquierda mostraba diferencias en comparación con la de once controles, encontrando una mayor cantidad de células de soporte (glia) en el cerebro de Einstein. Los investigadores concluyeron que el cerebro de Einstein era más activo en esta área y tenía mayores requerimientos metabólicos. Sin embargo, el estudio ha sido duramente criticado tanto por su metodología como por sus sesgos.
Un estudio posterior, en 1996, dictaminó que la corteza cerebral de Einstein era más delgada de lo habitual, lo que aumentaba su densidad neuronal (aunque tenía el mismo número y tamaño de neuronas) y, según los investigadores, la velocidad de comunicación entre las células. Un estudio macroscópico de su cerebro, utilizando las fotografías tomadas por Harvey, detectaron lóbulos parietales por encima del promedio, así como una variación anatómica del surco que los delimita (fisura de Silvio).
Especularon que esos cambios en sus lóbulos parietales podían relacionarse a sus excepcionales habilidades visuoespaciales, ya que cambios similares se han encontrado en otros grandes matemáticos. Un estudio del 2009 encontró, además, un giro postcentral derecho por encima del promedio. Esta área del cerebro, que se relaciona con el procesamiento musical, es de mayor tamaño en músicos profesionales (Einstein era un violinista prodigioso). Otro grupo encontró que el cuerpo calloso, la estructura que conecta ambos hemisferios, era más grueso en el cerebro de Einstein, lo que permitiría integrar la información de ambos lados de una forma más eficiente.
Todos estos estudios son especulativos y arrojan poca luz sobre la génesis del genio de Einstein. Más bien sugieren que no existe una cualidad única en su cerebro que lo distinga del resto de nosotros. Su pensamiento revolucionario carece de un don divino de la biología. En palabras de otro genio, Jorge Luis Borges, pensar, analizar, inventar no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia.
Por otro lado, la historia de Harvey nos recuerda esa obsesión por buscar lo sobrenatural en el genio humano. Quiso ser Prometeo y entregarle a la humanidad el fuego de los dioses, sin entender que podíamos cultivar el nuestro. Su manía – y la de otros – por descifrar el secreto de la genialidad lo condenó al ostracismo y desmembró al físico más reconocido del siglo pasado. Mientras escribo estas líneas, uno de los cerebros más grandiosos de la historia flota en pedazos dentro de un frasco de cristal, en el sótano de una universidad.
Bibliografía:
- Cervantes Castro. “La misteriosa desaparición y la larga jornada del Cerebro de Albert Einstein”. Ciruj. Gen. 2012; 3(4): 274-279.
- Manzini, Y. Milillo. “El cerebro post-mortem de Albert Einstein: posibles correlaciones entre estructura cerebralidad y genialidad humana. Un estudio de caso bibliográfico”. VII Congreso Internacional de Investigación y Prácica Profesional en Psicología. 2015.
- Carillo Mora, K. Magaña-Vázquez, et al. “What did Einstein have that I don´t? Studies on Albert Einstein´s brain”. Neurosciences and History 2015; 3(3): 125-129.
*Mario de la Piedra Walter
Médico por la Universidad La Salle y neurocientífico por la Universidad de Bremen. En la actualidad cursa su residencia de neurología en Berlín, Alemania. Autor del libro Mentes geniales: cómo funciona el cerebro de los artistas (Editorial Debate, Barcelona, 2025).