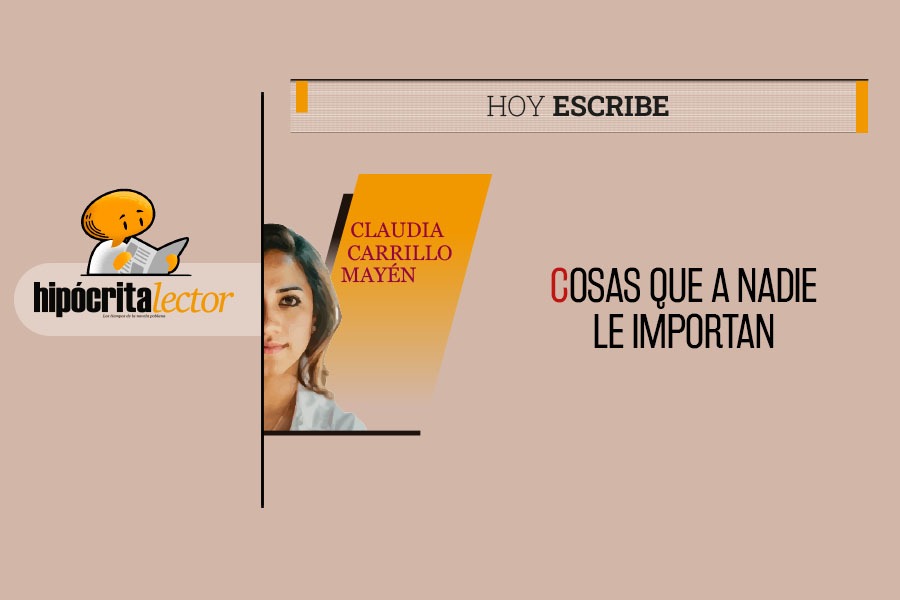Supe de Charlie Kirk mucho antes de que lo mataran. Su nombre empezó a ganar repercusión en medio de la polarización estadounidense contra los migrantes mexicanos. Sí, era un polemista que disfrutaba encender discusiones. Hace poco, incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue blanco de sus acusaciones: dijo —sacando de contexto sus palabras— que ella alentaba a los connacionales a protestar contra las redadas migratorias. Era combustible puro para su audiencia.
Me enteré primero de que lo habían baleado y, si le soy sincera, Hipócrita Lector, no me sorprendió. Pensé: “otro tiroteo en Estados Unidos, lo normal”. Después vino la confirmación de su muerte y lo que más ruido me hizo fueron las celebraciones. Me parecieron indignantes. Kirk podía tener ideas con las que nunca estuve de acuerdo, pero aun así nada justifica celebrar que lo asesinaran.
Detrás del personaje había una persona real: una esposa, dos hijos, una familia que ahora sufre su pérdida. Antes de ser una figura mediática, era un ser humano. Eso, que parece obvio, muchos lo olvidaron con una facilidad inquietante.
Sí, Kirk agitaba el odio. Manipulaba, provocaba. Pero matarlo no borra sus discursos. Quien mata para silenciar, en realidad les da más fuerza a las palabras que quería desaparecer, y hasta convierte a la víctima en un mártir involuntario.
Lo más preocupante fueron los festejos, las burlas, los comentarios de “se lo buscó”. Universidades y empresas ya han expulsado o despedido a quienes celebraron su muerte. Se puede debatir si esas sanciones son justas, pero hay algo más grave: la facilidad con que muchos aplaudieron un asesinato.
La falta de empatía resulta aún más peligrosa que el propio discurso de Kirk. Perder la capacidad de ver al otro como persona, incluso cuando sus ideas nos resultan insoportables, nos deja a todos en peligro.
Las palabras de Kirk seguirán circulando. Su muerte no soluciona la polarización ni hace desaparecer el odio. Solo deja una familia rota y una advertencia clara: si empezamos a festejar que maten a quien piensa distinto, estamos renunciando a algo esencial, nuestra propia humanidad.
Hay quienes incluso ven en el asesino —un joven de apenas 22 años— a un héroe. Alguien que pensó que “acabar con su ideología” justificaba la violencia. Pero no lo es. No hay heroísmo en arrebatarle la vida a alguien. Ahora, ese joven podría enfrentar el mismo destino: la muerte, y solo por callar ideas contrarias a las suyas.
Es triste que la sociedad se escude en matar para apagar voces, y es aún más lamentable el júbilo que para algunos representa perder a una persona solo porque piensa diferente.
Porque al final, lo único que queda es un silencio que estamos construyendo con muertes, pérdidas, ausencias. Celebrarlo no nos protege, sino que nos recuerda que la intolerancia y la violencia pueden alcanzar a cualquiera, arrastrando consigo lo que aún nos queda de humanidad. Ojalá logremos protegernos de nosotros mismos.